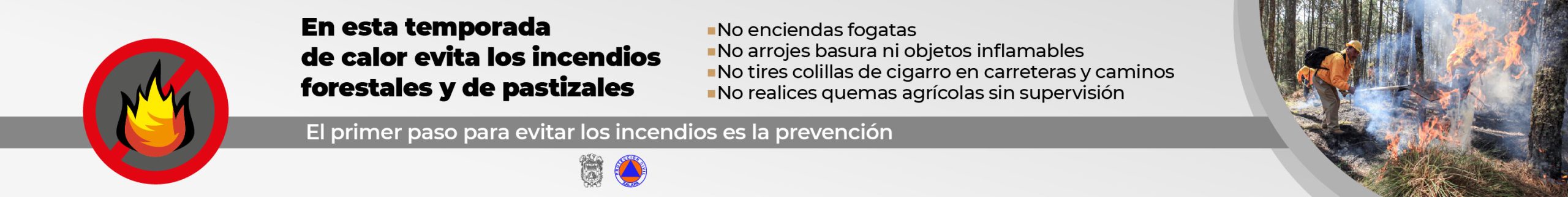No es la primera vez que se biografía un año en vez de una vida, pero en música se ha hecho menos. Este 1853 es un magnífico ejemplo. Hugh Macdonald (Newbury, Berkshire, 1940) es un musicólogo de prestigio, experto en Beethoven y Scriabin y máxima autoridad en Berlioz, y este libro, antes que ninguna otra cosa, es una pieza de divulgación musical. Desde el principio queda claro que el musicólogo ganará siempre la mano al narrador: “Ningún aspecto de esta obra, ni siquiera los diálogos, ha sido fruto de la invención”, dice el autor. Cada frase tiene su fuente en cartas, diarios, anotaciones de los protagonistas o crónicas de la época, aunque se nos ahorre el aluvión de notas al pie, pero eso no le impide a Macdonald escribir una narración que se lee con gusto, de corrido y sin trabas, tecnicismos ni excesos eruditos.
El año 1853 musical bien merece ser biografiado. Macdonald lo pinta como un año bisagra que divide el siglo XIX en dos mitades: el romanticismo inicial, o prístino, como lo llama él, el de Beethoven, Schubert, Mendelssohn y Chopin, y el romanticismo final, aún más dinámico e intenso que el otro. Este segundo siglo XIX se partió, a su vez, en dos tendencias estéticas duramente enfrentadas: en un rincón, la facción pro Wagner, con Franz Liszt como escudero principal; en el rincón de enfrente, la facción pro Brahms, capitaneada por Clara y Robert Schumann y el violinista Joseph Joachim. Las dos tendencias empiezan a bifurcarse precisamente en 1853 y Macdonald tiene el acierto de narrar la separación en detalle.
El libro es una road story que yuxtapone 14 viajes europeos de Brahms, los Schumann, Liszt, Wagner, Berlioz y Joachim. Tiene un prólogo donde se anuncia todo y un epílogo tipo “qué fue de”, donde se informa del destino que corrieron los protagonistas en los años sucesivos, como hacen algunas películas basadas en hechos reales. A menudo pasamos de un viaje a otro con acotaciones de tebeo: “Mientras tanto…”
Macdonald no es Verne, pero tiene pasión ferroviaria de quien concibe la Centroeuropa de ese año como una red de líneas de tren recién creadas. Es una Europa abierta, postnapoleónica, enlazada por el tren y por unos servicios postales de gran eficacia, con Alemania partida en innumerables mini reinos, cada uno con su orgullosa vida musical. Dice Macdonald, además, que, en esta Europa, “había gigantes”, verbigracia, los viajeros antedichos.
El año 1853 musical bien merece ser biografiado. MacDonald lo pinta como un año bisagra que divide el siglo XIX en dos mitades: el romanticismo inicial y el final, más intenso
El libro empieza y acaba con dos viajes clave, dos salidas con lejano sabor quijotesco. En abril de 1853, el tímido veinteañero Johannes sale por primera vez de Hamburgo para una travesía de ocho meses que le transformará en Brahms. Su vuelta coincide casi exactamente con el día en que Wagner se sentaba en su escritorio de Zúrich, recién llegado de Italia, a componer de corrido El oro del Rin tras tres años sin escribir una nota. La salida final de libro es la de Schumann, que abandona su casa de Düsseldorf en marzo de 1854, camino del manicomio de Endenich, de donde nunca saldrá. El ingreso lo había pedido él mismo, horrorizado ante la sensación de no estar ya en posesión de su mente. Unos días antes, en una crisis, se había lanzado al Rin. Macdonald describe en detalle las vicisitudes de los rescatadores, de los médicos y de Clara.
Entre una y otra salidas, vemos a Liszt en el Altenburg, su casa de Weimar, a Brahms y Joachim en Gotinga, donde vivieron el ambiente universitario de las aulas y las tabernas, a Berlioz afrontando con asombroso optimismo sus fracasos en París y Londres y con enorme felicidad su éxito en Baden Baden. Por encima de todo, vemos a los dos primeras espadas, Brahms y Wagner, explorar el Rin. Wagner, como hemos visto, sentado en su pupitre. Brahms, recorriendo el río a pie, de sur a norte –Maguncia, Bonn, Colonia–, meandreando una y otra vez para visitar castillos, balnearios y riscos románticos con lorelais escondidas. La compostela de esta peregrinación de más de 200 kilómetros –y la culminación del libro de Macdonald– resulta ser Düsseldorf, la casa de Robert y Clara Schumann. La fascinación mutua que sintieron los tres en las semanas siguientes fue la última alegría de Robert y marcó de por vida a los otros dos.