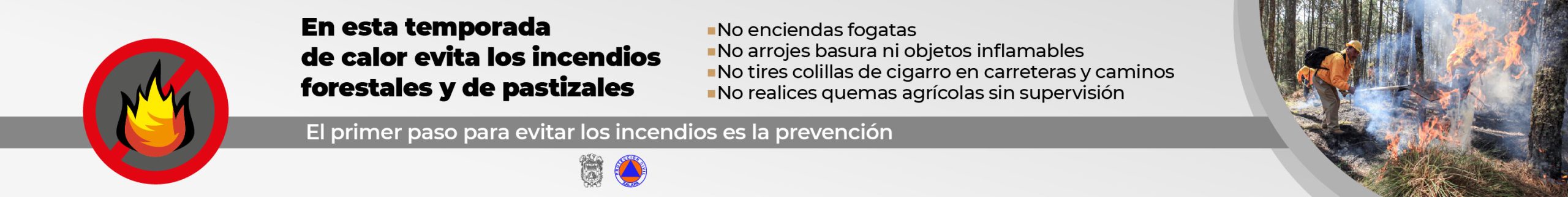Juana Elizabeth Castro López
Un lindo cliché usado en exceso en el mes del Amor y la Amistad dice así: Amar es nunca tener que pedir perdón. No se puede negar que esta gastada expresión es, sin embargo, muy cierta; ya que, si alguien ama verdaderamente, nunca va a ofender y, por lo tanto, jamás tendrá la necesidad de pedir perdón. Humanamente es difícil mantener el amor a ese nivel; porque, tarde o temprano, la ofensa se da y, cuando esto ocurre, el ofendido puede o no otorgar perdón, mientras que el ofensor puede aceptar o no el perdón. Aquí cabe cuestionarse ¿Cuál es la actitud correcta ante el perdón? Se trate del ofendido o del ofensor, siempre es necesario tener un referente para comprender la sabiduría práctica del perdón, ya que, no sólo compete a la higiene mental sino a asuntos trascendentales del alma y del espíritu. Un principio importante como referente lo encontramos en los textos sagrados neotestamentarios de la cristiandad, que revelan el amor y el perdón divino. Ambos de dimensiones impresionantes e inabarcables para el ojo o entendimiento humano; al que, no obstante, sí le es posible divisar lo suficiente para tomar la actitud correcta ante el perdón.
Cuando se carece de un sano principio rector, resulta difícil que el ofendido otorgue perdón al ofensor; ya que, entre más grande la ofensa es más complicado perdonar. Sin embargo, Jesucristo, nos dice: “Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas” (Mateo). Esto, más que un precepto a obedecer, es un principio que guía la actitud correcta del ser y lo hace consciente de que el “no perdón” lo desalinea del flujo de bendiciones, al desfasarse de la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, no perdonar es auto condenarse a vivir en un ámbito exento de bendiciones, lo cual es como elegir vivir en un ambiente con un fuerte hedor a rata muerta. Perdonar, simplemente, equivale a descontaminar el aire al deshacerse del roedor y su putrefacto olor.
Por otra parte, no es recomendable, en la mayoría de los casos, pedir explicaciones al ofensor, ya que esto puede generar nuevas ofensas y, aún, convertir al ofendido en ofensor. Además, no es menester perdonar al ofensor en persona, pues hay casos en que este ya falleció. Lo importante es que se genere un perdón genuino que, necesariamente, nazca del corazón. Entendiendo, que al decir corazón no se está haciendo una referencia al músculo cardíaco sino al corazón como el punto de contacto del espíritu del hombre (léase humanidad) con el Espíritu de Dios.
Un corazón que no perdona, no puede establecer comunión con el Espíritu de Dios, ya que, voluntariamente, o sea, en el ejercicio de su libre albedrío, se aferra a la “rata muerta” y esto causa un desaseo en su alma que interfiere su relación con la divinidad y con el prójimo. Sin embargo, tomando en cuenta que hay ofensas excepcionales que generan amargura y daños irreparables, es posible clamar a Dios por provisión de mansedumbre, dominio propio y todo cuanto se requiera para dejar ir la ofensa y perdonar. Esto se traducirá en el restablecimiento pleno de la comunión con Dios, donde “El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios” (Romanos). Lo cual garantiza la reposición de la salud espiritual, que repercutirá en la salud física, mental y emocional y se manifestará, entre otras cosas, en armonía y en bienestar.
Ahora bien, basada en el relato neotestamentario, se presenta a continuación una ilustración muy conocida, acerca de una ofensa monstruosa. Esto, con la finalidad de enfocar el más importante mensaje en el texto sagrado, que da una clara visión del amor divino y el poder del perdón y de lo que se gana al recibirlo o pierde al negarse a recibirlo. Y, dice así: un delincuente entra a una casa y da muerte arteramente al hijo único del dueño de aquella casa. El padre que llega en ese momento ve a su hijo muerto y al asesino que huye. Haciendo un gran esfuerzo logra prender al delincuente; el cual, al verse atrapado, le ruega clemencia y muestra profundo arrepentimiento por lo que acaba de hacer. En esta situación, el padre de aquél hijo asesinado tiene tres opciones: 1) Matar al asesino; 2) llevarlo ante las autoridades para que lo castiguen; o bien, 3) perdonar al asesino, llamarlo hijo e invitarlo a sentarse a su mesa. Cualquiera de las dos primeras opciones serían las más humanamente razonables. Pero, la tercera está fuera de la lógica del hombre. Pues bien, Dios envió a su Unigénito y el hombre lo azotó y lo asesinó cruelmente crucificándolo. Sin embargo, Dios teniendo el poder para desbaratar, entre su dedo índice y pulgar, al hombre; no lo hizo. Por el contrario, todo el que verdaderamente arrepentido clama su perdón, lo obtiene y además recibe de Dios el poder legal de ser hijo suyo y coheredero con su Unigénito. Este es el principio rector del amor de Dios, que debe guiar en sus actitudes, tanto al ofensor como al ofendido.
Todo ofensor que desprecia el perdón se convierte en reo, automática y legalmente. De la misma manera, quien desdeña el perdón de Dios, voluntariamente se coloca bajo juicio. ¿Habrá quién no acepte el amoroso perdón de Dios? Y, si Dios nos ha perdonado así, ¿cómo no perdonar a los que nos ofenden? Sobre todo, si Dios promete sanar las heridas y reescribir la historia de nuestra vida con doble bendición. (Job)