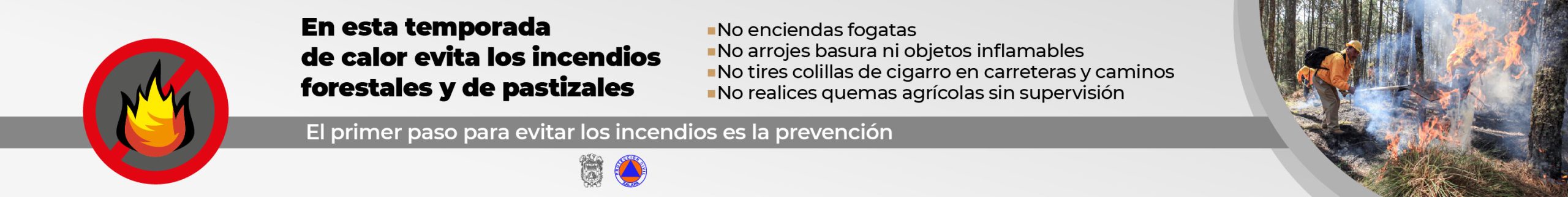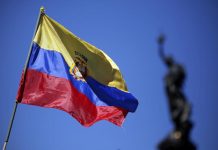Según los vestigios arqueológicos —sobre todo los de las tribus más cercanas al Mediterráneo—, la descripción de Polibio de que la vida de los celtas «era muy simple» y que «entre ellos las artes y las ciencias eran algo desconocido», resulta discutible.
De hecho, la primera marca trasnacional de que tenemos noticia, el emporio exportador de vinos de Lucio Sestio —cuyo nombre mencionan ánforas de naufragios y una sátira poética de Horacio—, se construyó a partir de la enorme demanda del producto en Los Oppida del Ródano, como Bibracte —Mont Beuvray—, Cenabum —Orleáns— o Avaricum — Bourges—, lo que denota el nivel de integración cultural y comercial al mundo Mediterráneo. El historiador Diódoro de Sicilia —que no podría haber sabido de los cultivos de vid en Champaña, Coñac o Burdeos— hace constar:
«debido a que la temperatura ambiente se ve afectada por el exceso de frío, la Galia no produce ni vino ni aceite. […] Al ser muy aficionados al vino, los galos beben hasta saciarse el vino sin rebajar, importado por los comerciantes itálicos —siempre tan aficionados al dinero—, se emborrachan y son presa del sueño o del delirio».
Pero más allá de la prosperidad económica que les permitía emborracharse con vino importado, los vestigios arqueológicos de los pueblos célticos de la cultura de La Téne —por las excavaciones en Suiza iniciadas en 1857— dan cuenta de que éstos conformaban sociedades rurales, guerreras y aristocráticas, agrupados en asentamientos como los oppida; sabemos que sepultaban fastuosamente a sus líderes con carros y alfarería griega o etrusca, y poseían una rica tradición —identitaria, moral, histórica y religiosa— resguardada de manera oral y escrita por una cerrada casta de sacerdotes estudiosos: los druidas —de quienes conocemos su doctrina sobre la transmigración de las almas gracias a Julio César.
A mismo, gracias a las Historias de Posidonio de Apamea, escritas en torno al 146 a. C., tenemos sucintas descripciones etnográficas del arte y costumbres galas, como sus banquetes en círculo, su pelo teñido o los cráneos humanos colocados en las jambas de sus puertas —a lo que el griego acabó por acostumbrarse, según confiesa.
Pese a la clara influencia mediterránea —de fenicios, etruscos, griegos y romanos—, se conservan numerosas piezas de gran belleza y originalidad del arte celta: desde distintivas fíbulas y hebillas, así como yelmos y escudos que ostentaba la nobleza —los guerreros de a pie solían combatir desnudos y pintados—, hasta jarras y vasijas bellamente decoradas; sin contar collares y brazaletes, esculturas y calderos grabados con temas religiosos.
El arte celta ha de incluir, desde luego, a las representaciones hechas por otros sobre su cultura, como las esculturas helenísticas y sus copias romanas del templo de Atenea, que construyó el rey de Pérgamo Átalo I, hacia 228 a. C., para celebrar su victoria sobre los gálatas —sí: los galos de Turquía, a quienes más tarde San Pablo dirigirá una breve e igualitaria carta—. De ahí provienen las conmovedoras obras del Gálata moribundo, sangrante, con sus armas abatidas y distintivo bigote céltico; o el Gálata de Ludovisi, que muestra a un digno guerrero clavándose un puñal con una mano, mientras sostiene a su esposa muerta con la otra. Ambos, perfectos ejemplos de la fascinación grecorromana por «el otro» bárbaro: patético, pero digno; salvaje y a la vez valiente.
Lee el artículo completo en Algarabía 177.