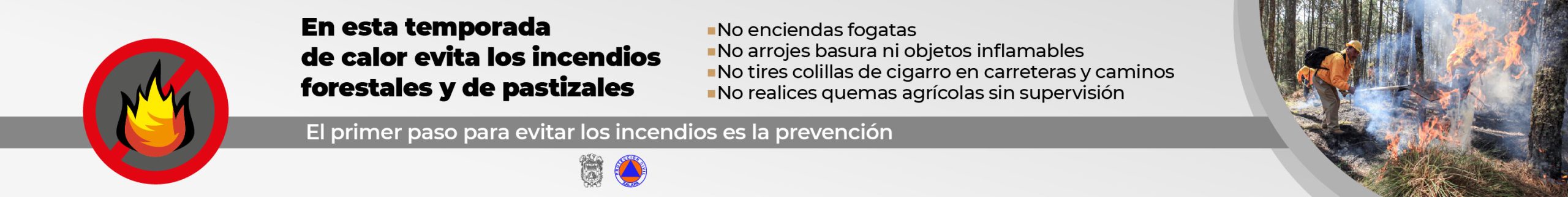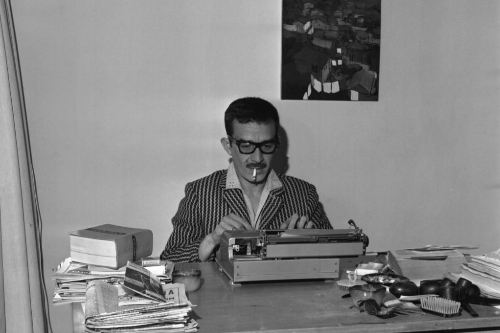“Un libro medieval tiene una personalidad única. Debemos relacionarnos con los manuscritos como si fueran individuos y descubrir qué nos cuentan, porque eso no podemos aprenderlo de ninguna otra manera”, sostiene el paleógrafo y experto en manuscritos medievales Christopher de Hamel (Londres, 1950), desde hace dos décadas bibliotecario emérito de la Biblioteca Parker del Corpus Christi College de Cambridge, donde se hallan algunos de los manuscritos más antiguos de la historia británica. “A veces sólo se trata de leerlos, pues los libros hablan con palabras. No hay ningún otro artefacto que lo haga”.
No obstante, él mismo es consciente de lo difícil que resulta acceder a estos objetos únicos y frágiles celosamente guardados -“Es más fácil conocer al Papa o al presidente de Estados Unidos que tocar Las muy ricas horas del Duque de Berry”–, y además desarrollar la capacidad y la pericia para interpretarlos. Para paliar ambos déficits nació Grandes manuscritos medievales (Ático de los libros), un vibrante y docto recorrido por doce de los más grandes e inaccesibles códices de la historia europea que abarca un periodo de mil años, desde el siglo VI, en plena época oscura, hasta el XVI, en los albores de la modernidad.
Te puede interesar: Nuevo cine asiático: fotogramas de un mundo en transformación
Pero que no piense el lector que está ante un sesudo e ilegible mamotreto plagado de tecnicismos y jerga para iniciados. De Hamel, pese a su incuestionable erudición, logra en este volumen el equilibrio perfecto entre libro de viajes, ensayo histórico y novela de aventuras. “Los manuscritos medievales tienen biografías. Todos han sobrevivido a lo largo de los siglos, han interactuado con sus sucesivos propietarios y épocas, olvidados o admirados, hasta llegar a nuestros días”, defiende el autor. Así, plantea cada uno de los doce capítulos como un díptico donde interactúan un análisis formal del manuscrito (fecha, composición, análisis de la letra, contenido, miniaturas…) con un relato de esta “biografía” (quién los ha copiado, poseído o codiciado y su relación, a veces estrechísima, con la historia política y los eventos históricos), que arranca con una visita de De Hamel a su residencia actual. Todo ello salpicado con más de doscientas imágenes y reproducciones que ilustran cada detalle.
«Los manuscritos medievales tienen biografías. Todos han interactuado con sus propietarios y épocas», afirma De Hamel
Y es que más allá de este valor estético y técnico, el núcleo del libro son esas historias fascinantes, escandalosas, divertidas y sumamente sorprendentes que el bibliotecario hila con ardoroso entusiasmo e irresistible ingenio. En las tres primeras, De Hamel barre para casa quedándose en las Islas Británicas, donde se hallan o elaboraron los tres manuscritos más antiguos del volumen. Llegados a Inglaterra de mano de Agustín de Canterbury, bien durante su evangelización de Gran Bretaña del año 597 o bien como regalo del papa Gregorio Magno en el 601, los Evangelios de san Agustín guardan una doble relación con el autor. No sólo él mismo los custodia en la Biblioteca Parker, cuya atmósfera recrea con mano maestra, sino que en uno de esos giros anecdóticos suyos, De Hamel narra al final del capítulo, cómo el arzobispo de Canterbury y el papa Benedicto XVI acabaron postrados ante él en el año 2010 “para besar el libro, claro. De tropezar, aquel habría sido un espectacular momento televisivo”.

Manteniendo el saber
Le siguen el Codex Amiatinus fechado hacia el año 700 y perdido poco después en un viaje a Roma “algo bastante incomprensible ya que pesa 34 kilos”, y el icono bibliográfico de Irlanda, el Libro de Kells (finales del siglo VIII), que combina en sus imágenes elementos del arte cristiano con otros celtas cuya influencia, que ya inspiró a otro símbolo irlandés como James Joyce, trasciende lo cultural: “seguramente no haya un bar irlandés en el mundo que no emplee en su letrero una tipografía derivada de ellos”, asegura el bibliotecario.
Además de los orígenes, los libros tienen objetivos diversos, que van desde lo político hasta lo privado, pasando por lo meramente artístico. El Aratea de Leiden, encargado por el emperador Ludovico Pío a principios del siglo IX, “se enmarca en el llamado Renacimiento carolingio, el primer intento medieval de regresar a las fuentes de la cultura clásica. Es dudoso que las extrañas ilustraciones fueran del todo comprensibles para los miniaturistas de la época, pero realizaron una copia exacta en su afán de conservar aquel conocimiento antiguo”, lo que ha permitido que, como en tantos otros casos, ese saber llegue hasta hoy.
Pero además de esta política cultural practicada por el poder, también está representada la expresión popular del saber, como ocurre con las canciones compiladas en el célebre Carmina Burana, un libro manuscrito que recoge 254 poemas y textos dramáticos principalmente de los siglos XI y XII que el compositor Carl Orff adaptó en el siglo XX al repertorio clásico. “La mayor parte de ellos, escritos en el macarrónico latín medieval, alemán y francés antiguo y cuyas temáticas abarcan poemas morales y satíricos, canciones de amor o relacionadas con la bebida y el juego y dramas religiosos, parecen ser obra de goliardos y clérigos que satirizaban a la Iglesia católica en un tono con frecuencia irreverente”, explica De Hamel.

Pistas de nuestro pasado
Otros ejemplos reflejan la paulatina aparición de la conciencia artística y del individualismo como el Hugo Pictor, de finales del siglo xi, que contiene “el primer autorretrato firmado de la historia del arte inglés, o el Chaucer de Hengwrt, fuente principal de la que beben las versiones modernas de Los cuentos de Canterbury, y cuya autoría, todavía en disputa ha centrado una de las más encendidas disputas de la última década en el mundo académico británico. También la autoría, un concepto desconocido entonces, es fundamental en la aportación española a este conjunto, el llamado Beato Morgan, una de las copias ilustradas de los famosos comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana cuyo autor, el maestro miniaturista Maius, escribe en un colofón final “el lugar de creación del códice (el scriptorium del monasterio de San Salvador de Tábara, en la provincia de Zamora), se atribuye el diseño de un ciclo de imágenes para ilustrar los comentarios , y explica el motivo que lo llevó a crear dicho ciclo: provocar temor ante el fin del mundo”.
«Tras varios siglos de peripecias, sólo uno de los doce volúmenes que hemos visto aquí se conserva hoy en el país en que se elaboró», apunta el bibliotecario
Por último, hay manuscritos en los que lo que prima es su turbulenta historia que los ha llevado desde los scriptoria monacales en los que fueron escritos e iluminados a recorrer el mundo en alforjas de caballos y bodegas de aviones e incluso a cruzar océanos en arcones de madera. Uno de los más trasteados es Las horas de Juana de Navarra, que “después de pasar por las manos de varios dueños, los nazis confiscaron a la familia Rothschild durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, un soldado francés lo encontró en la residencia alpina de Adolf Hitler, desde donde se restituyó finalmente a la Biblioteca Nacional de Francia.
En conjunto, estos textos ofrecen pistas incalculablemente valiosas sobre la conversión de Europa al cristianismo, el paso de la cultura romana a las nacionales, la alfabetización, las amplias y cosmopolitas redes del conocimiento medieval y la soterrada y siempre en avance lucha por minar el poder absoluto y crear sociedades cada vez más participativas, uno de los elementos clave del fin de la Edad Media. Pero además de todo lo que muestran, una lección de humildad que De Hamel introduce gustoso en este libro es “la gran cantidad de veces en las que seguimos ignorando o que no podemos desentrañar”. Por ejemplo, nadie tiene ni idea de dónde se hizo el Salterio de Copenhague, quién es el escriba del Chaucer de Hengwrt o quién encargó las Horas de Spínola.
Misterios, que, a juicio del autor, no lo serán siempre, pues “la suerte y un ojo avezado y observador sabrán aportar más datos, algo muy deseable en la paleografía, un campo de la investigación histórica con oportunidades infinitas y cuyo más ínfimo resultado puede provocar grandes cambios en dogmas hoy grabados en piedra”. Ya en el epílogo, donde elabora una larga lista con las inevitables y dolorosas ausencias que todo compendio esconde, De Hamel señala un aspecto muy a tener en cuenta hoy en día. “Tras varios siglos de peripecias, sólo uno de los doce volúmenes que hemos visto aquí se conserva hoy en el país en que se elaboró, teniendo en cuanta las modernas fronteras”. Una realidad que señala lo azaroso de estos supervivientes de la historia y otra lección de extrema utilidad que nos lega el pasado. El resto, como apunta De Hamel parafraseando el final del Semideus es “leger feliciter”, es decir, “disfruten de la lectura«.