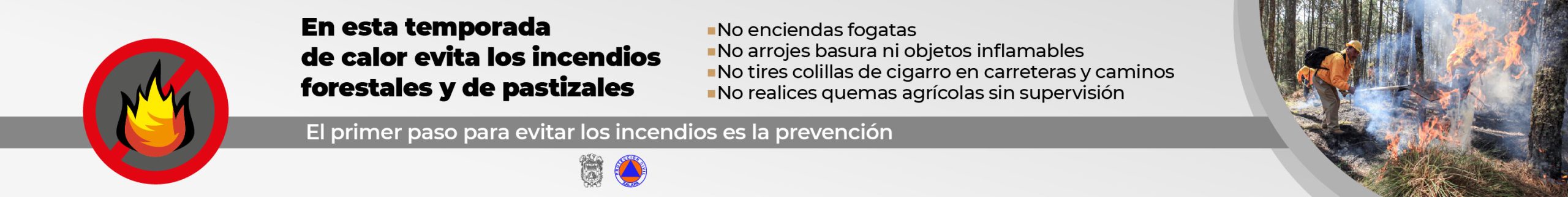Erase una vez un iluminado despótico enfermo de vanidad y ambición, érase una vez un émulo de Augusto y sus gestas y de Napoleón y sus gestos. Érase una vez Mussolini, el autócrata nacido de una coyuntura histórica en la que el miedo a la revolución socialista se unió al descontento de las clases medias castigadas por la Gran Guerra para buscarse acomodo en la plutocracia de la burguesía industrial y el latifundismo, como aseguran Procacci, Salvadori y otros historiadores del siglo XX, y encender un fuego de artificio que se pretendía redentor y que acabaría condenando a un país a la tiniebla del fascismo. Nació para ser paladín y murió como un títere. Y mientras pretendía ser un estadista iba tejiendo su imagen de monigote vociferante, brazos en jarra, mirada inhóspita “con esos ojos suyos de loco” y golpes en el pecho, “con la virilidad de ese cuerpo plebeyo y ultrajante de animal perseguido”, remedo ridículo de un césar soñado que devino en nada. El gran teatro del mundo para un mal actor.
Nace todo de la impotencia italiana ante las potencias occidentales que contemplan con avaricia las ruinas de Europa tras una guerra de heroísmos infundados y de estúpidas y vanidosas razones de Estado. Todo nace de un puñado de insatisfechos insurgentes, de “oficialillos que no se resignan a perder el mando para regresar a la mediocridad cotidiana”, de funcionarios de medio pelo que temen que el comunismo les arrebate para siempre las altas cotas de miseria conseguidas con insulsa probidad, de exaltados poetas laureados que se arriman a la buena sombra del poder, de arribistas, veteranos frustrados y hombres de acción. A todos ellos los conduce a la tierra prometida de una dudosa gloria un visionario populista y seductor, Il Duce, a “pequeñoburgueses, chupatintas que se sienten insultados por los zapatos nuevos de la hija del campesino […], apoltronados que de repente empuñan estacas”, dandis, aristócratas bienhechores como madama Sarfatti, aventureros y resentidos del régimen obsoleto de una Italia cansada y desprestigiada que asiente cuando Mussolini proclama en 1922 que “el siglo de la democracia muere en 1919-1920 […]. El Estado liberal es una máscara detrás de la cual no hay cara alguna”.
Mussolini: un mal actor en el gran teatro del mundo
Filippo Marinetti, gesticulante ideólogo del futurismo, había creado una parafernalia cultural que dotaría de estética oficial la dudosa ética política del Duce. Curzio Malaparte tergiversa una verdad de por sí engañosa. D’Annunzio disfruta jugando al imperialismo de bolsillo y a una revolución de opereta, y Ungaretti se pavonea en la corte del rey Benito. Kafka, recluido en un sanatorio alpino mientras está naciendo el fascismo que parece intuir, anota en su diario que en la lucha entre el individuo y el mundo siempre hay que apostar por el mundo.
M El hijo del siglo constituye el primer volumen de una trilogía concebida para levantar el teatro en el que representar el drama del auge y la caída del imperio fascista de Mussolini: la primavera del patriarca. Una empresa megalómana sustentada en centenares de lecturas que acreditan la veracidad y enriquecen el relato con fragmentos de cartas, citas de artículos de la prensa de la época, carteles y grafitis, párrafos de discursos y arengas, canciones de guerra, artículos, circulares o notas de prensa dispuestos como piezas de los collages de Braque o Gris que triunfaban en esos mismos años veinte, y consignados con exactitud notarial, pero subordinados siempre a las razones de ser de la literatura, que aquí brilla porque el profesor Scurati conoce el oficio que enseña y escribe con el distanciamiento irónico necesario y la introspección en la intimidad de su protagonista que compensen el que se decante por servirse del punto de vista de los fascistas, elección que el lector no deberá juzgar como debilidad sino como añagaza: “Benito y Rachele no hablan. Saben por experiencia que entre marido y mujer no hay palabra por la que merezca la pena romper el silencio”.
Asegura Scurati que todo en esta historia de fracasos colectivos y de delirios individuales ha sido exhaustivamente documentado pero, rindiéndose a la evidencia de que toda escritura lleva consigo una impostura, se apresura a anotar que “la historia es una invención a la que la realidad acarrea sus propios materiales”. No se entretenga el lector en verificaciones y confórmese con verosimilitudes, que la veracidad sustenta el relato pero la verdad no lo mejora.
Que cada lector maneje como le venga en gana la inevitable polémica que subyace a esta novela, y que juzgue como prefiera el modo en que Scurati espolea la memoria histórica. No cumple aquí sino reseñar una novela y sus incontestables conquistas literarias, muchas de ellas fruto de una simbiosis de los escritos políticos de Malaparte Mussolini segreto o L’Europa vivente, una esmerada labor de hemeroteca, y la propensión a desperdigar en una prosa avezada y fértil alusiones y resonancias literarias, a “la espuma de los días” de Vian, a Scott Fitzgerald cuando “suave es la noche del otoño romano”, al poder evocador de Bassani, a la fuerza del lenguaje de Beppe Fenoglio. Scurati revisa la historia. Como Yourcenar, Gore Vidal, Sebald, Echenoz o Cercas. Imposible olvidar aquí la Autobiografía del general Franco, de Vázquez Moltalbán. Pero, como a ellos, le interesa sobre todo escribir buenas novelas. Y esta novela de no ficción, último premio Strega, digno sucesor de Pavese, Elsa Morante, Bufalino o Magris, lo es. Al partisano y narrador Italo Calvino le hubiese encantado. También la traducción del maestro Gumpert.