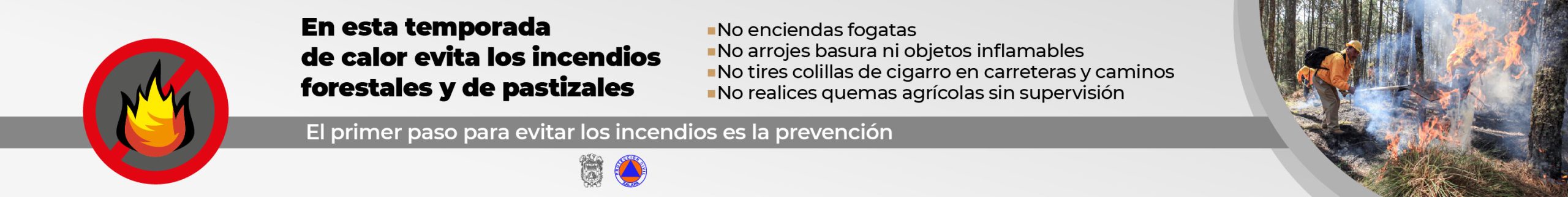En 2019 se organizaron más de sesenta exposiciones en el mundo, de mayor o menor calibre, para celebrar el 350 aniversario de la muerte de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 1606 – Amsterdam, 1669). Entre ellas, sin embargo, hubo solo dos, mínimas, dedicadas a sus retratos: en la RembrandtHuis y en el Art Institute of Chicago. Así que esta, post-conmemorativa, del Museo Thyssen sí contribuye a completar la evaluación actualizada de su obra, sobre todo porque examina esta faceta de la misma en su contexto geográfico e histórico al contrastarla con la de otros 34 retratistas holandeses.
Un empeño difícil, dadas la escasez de obras holandesas en nuestras colecciones y la extrema carestía de las atribuidas al maestro, que son solo tres: Judit en el banquete de Holofernes, en el Museo del Prado, el Autorretrato con gorro y dos cadenas de oro, que compró el barón Thyssen en 1976 y cuya autoría no fue ratificada por el Rembrandt Research Project hasta 1999, y el Retrato de una joven con gorro negro (h. 1632) adquirida el año pasado por Juan Abelló por 18 millones de euros, que se expone ahora en España por primera vez.
Y aunque no sea ni la mayor ni la más importante que hemos visto aquí –recordemos que, en 2008, el Museo del Prado montó Rembrandt, pintor de historias, con 35 cuadros suyos frente a los 22 ahora reunidos–, estamos ante una pequeña kermesse rembrandtiana solo posible gracias a la generosidad del Amsterdam Museum, que presta un número importante de piezas y cuyo conservador Norbert Middelkoop es el comisario de la muestra. Más de veinte años en una institución que posee cerca de cien retratos grupales de guardias cívicas y de regentes –a los que dedicó su tesis doctoral, publicada el año pasado– y un buen número de individuales o familiares le avalan para introducirnos en este capítulo tan peculiar de la historia del arte.
Aunque no la veamos casi nunca en todos estos cuadros, la gran protagonista de la exposición es la ciudad de Ámsterdam, metrópolis en la que se generó un medio social y cultural que explica el auge inédito que tuvo allí la retratística en el siglo XVII. Tras la Alteración de 1578 y la integración en la República de las Siete Provincias Unidas en 1588, se produjo un rápido crecimiento económico y poblacional –de 30.000 habitantes a 200.000 en cien años– vinculado al comercio internacional y al desplazamiento por las guerras de religión de capitales y mano de obra.
El grano, la lana o la cerveza fueron dando paso, a medida que aumentaba la riqueza y más tras la fundación en 1621 de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, a mercancías exóticas como especias, tulipanes, pieles, o en la cara sombría del Siglo de Oro, armas y esclavos. Con el calvinismo, la pintura religiosa había caído en picado, ganando posiciones géneros considerados antes menores, como el bodegón, la escena de género y el retrato. Muchas familias adineradas sellaban sus alianzas matrimoniales con efigies de los esposos y la proliferación de cargos de responsabilidad –burgomaestres, concejales, miembros del Consejo de los Cuarenta, oficiales de las guardias cívicas, regentes de guildas o instituciones benéficas…– engrosó la potencial clientela de los retratistas, ávida de inmortalizar su ascenso social o político. Hasta tal punto que hubo que reclutar fuera de la ciudad pintores capaces de satisfacer la demanda. Y así llegó Rembrandt a Ámsterdam.
La exposición permite identificar las tipologías y formatos más en boga en los talleres de los pintores holandeses, así como seguir la evolución de la moda y del gusto artístico a lo largo de las ocho décadas que comprende, desde la rigidez y la austeridad de los primeros momentos a la llegada, a mediados de siglo, de los estilos aristocráticos afrancesado o flamenco, con un desbordamiento final de rasos y tirabuzones. Abundan los retratos de busto o tres cuartos frente a los de cuerpo entero –destaca el de Margaretha Vos, de Cornelis van der Voort–reservados a las familias más poderosas hasta que en la segunda mitad de siglo se populariza hacerlos a tamaño bastante más pequeño que el natural.
La monotonía de la sucesión de efigies individuales sin mucho carácter se mitiga con la aparición de obras más emocionantes –las de Rembrandt, claro, pero también otras de Aert Pietersz, Michiel van Mierevelt o Nicolaes Eliasz. Pickenoy– o más curiosas: los dos retratos grupales de milicias, los seis familiares o los dos historiados, que no son en conjunto obras de gran relevancia. Quedan mejor representados los retratos de regentes a través de Las gobernantas y celadoras de la Spinhuis, de Dirck Santvoort, y Los regentes del Kloverniersdoelen, de Bartholomeus van der Helst, y los retratos de género, sobre todo con la muy moderna Adriana van Heusden y su hija en el mercado nuevo de pescado, de Emmanuel de Witte.
A Rembrandt, en realidad, le interesaba poco el retrato. En sus primeros años en Ámsterdam pintó muchos –entre 30 y 50, se calcula– gracias al marchante Hendrick Uylenburgh, que le proporcionaba los clientes. Mas para el pintor el retrato era el “gancho” para intentar venderles sus cuadros de historias, en los que ponía toda su ambición y su personalidad. Ya en esa época se aprecian diferencias tanto en la técnica como en el concepto con sus competidores, que el montaje subraya en una de las salas al enfrentar sus retratos con los de ellos. Entre sus rasgos característicos se halla la renuncia a la transparencia, al “arte de describir” holandés –al servicio de una nueva cultura material y de una nueva mentalidad– que definió Svetlana Alpers, y la introducción incluso en las figuras individuales de una tensión dramática.
Lamentablemente, en la exposición apenas hay ejemplos de este último: lo vemos claramente solo en el Retrato de un hombre en un escritorio y, de otra manera, en el de su hijo Tito, leyendo, que se enmarca en los atípicos espionajes pictóricos a los que sometió a su familia. También insufló narratividad en los retratos a través de los llamados tronies –figuras con rasgos individualizados pero que encarnan personajes mitológicos, bíblicos o teatrales, a menudo de difícil identificación–, de los que tenemos aquí muy buenos ejemplos: una Joven disfrazada (Saskia) y un Busto de anciano con traje de fantasía.
En la segunda mitad de los años treinta, ya con medios para dedicarse a sus reales metas artísticas, deja el retrato y tras un breve período en que lo retoma para pagar su nueva casa, entre 1639 y 1642 –al que corresponde aquí el único autorretrato incluido, el del Thyssen, de los cerca de cuarenta que pintó–, se distancia de nuevo de él durante toda una década hasta que en los cincuenta y sesenta, arruinado, vuelve ya con otra cosa, de espaldas a esa evolución del gusto mencionada y de cara a la “cueva”. El espesor y la rugosidad de la materia, la práctica ausencia de referentes espaciales e incluso la triste cuasi-animalidad de algunos rostros nos transmiten la introspección y el encerramiento que experimentaba el artista. El ofuscamiento de la visión que se venía anunciando se intensifica, el fondo amenaza con tragar a la figura y las luces apenas se defienden ya de las sombras.
No se entiende que la obra más impresionante de la exposición, a la que el recorte por los daños en un incendio confiere una composición muy contemporánea, se encierre en la pequeña sala dedicada a los grabados: La lección de anatomía del doctor Jan Deijman, de un gore que nada tiene que ver con la luminosa, elegante y falaz disección pintada por Adriaen Backer, cierra el recorrido y de alguna manera también pone fin a un combate encarnizado por desnudar el alma humana que se resume en un sanguinolento cerebro al aire.