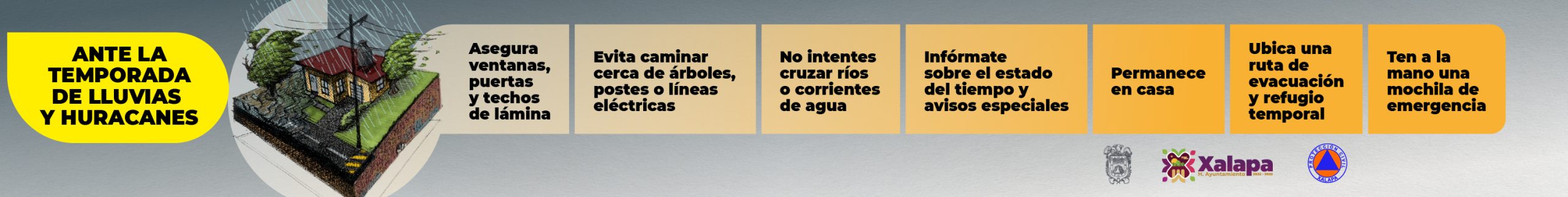Javier Memba/Zenda
Con las mismas que elogiamos todo lo que se merecen esas adaptaciones de Tennessee Williams, llevadas a cabo por Elia Kazan —Un tranvía llamado Deseo (1951), Baby Doll (1956)—, Richard Brooks —La gata sobre el tejado de zinc (1958), Dulce pájaro de juventud (1962)—, Joseph L. Mankiewicz —De repente, el último verano (1959)—, Sidney Lumet —Piel de serpiente (1960)— e incluso John Huston —La noche de la iguana (1964)—, deberíamos, también, aplaudir las versiones que Douglas Sirk —Ángeles sin brillo (1957)— y Martin Ritt —El largo y cálido verano (1958), El ruido y la furia (1959)— hicieron de William Faulkner por aquellos mismos años. Ritt, además, recurrió a dos de los más destacados intérpretes de Williams en la gran pantalla: Paul Newman y Joanne Woodward. Esta última, por si no había bastante con trabajar en la adaptación de un autor que, en el mejor de los casos, Hollywood tenía proscrito, se prestó a todo un experimento llevado a cabo por Ritt en la propuesta: convertir a Quentin Compson, personaje masculino en el original del novelista —recuérdese que es el joven estudiante en Harvard que narra la segunda parte de la novela, la fechada en el 2 de junio de 1910— en una mujer que aquí es la narradora cuya voz en off conduce la película.
“Entre el dolor y la nada yo elegiría la nada, el dolor es un compromiso”, sostiene Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) en Al final de la escapada (Jean-Luc Godard, 1960), al hilo de una cita del Faulkner de Las palmeras salvajes (1939), que lee Patricia Franchini (Jean Seberg). Si no se habla de la impronta de Faulkner en el drama de la pantalla estadounidense de finales de los años 50 y principios de los 60 de la centuria pasada no es por lo acertadas o fallidas que pudieran ser las alteraciones de Martin Ritt en sus versiones. Es porque Hollywood, y el común de los espectadores, como ya hicieran con anterioridad los lectores, siempre ha tenido a William Faulkner como un escritor de lectura demasiado difícil y de asuntos demasiado escabrosos.
La pantalla no tardó en ser consciente de que el propietario del condado de Yoknapatawpha —dignidad que se arrogó el novelista, ya que hizo de esta tierra imaginaria, trasunto del condado de Lafayette, Misisipi, su territorio mítico— no escribía para distraer a sus lectores ni para halagar a nadie. Todo lo contrario, del arrebato de la forma y del tremendismo del fondo sólo puede concluirse que William Faulkner escribía para turbar a sus lectores, para conmover sus conciencias, para hacerles pensar en la ignominia sobre la que se alzaba el mito de la magnificencia del Sur estadounidense. Y, en definitiva, para demostrarles la brutalidad que entraña todo en cualquier parte.
Tennessee Williams, en gran medida, también hablaba de esa misma decadencia. Pero su obra original era mucho más accesible, sin monólogos interiores, sin cronologías fragmentadas y alteradas en su discurrir lógico. De hecho, Williams era uno de los dramaturgos más celebrados cuando en Hollywood se sucedían sus adaptaciones. Faulkner, se acometiera por donde se acometiera, era un autor difícil. El fácil era Hemingway, que también era mucho más leído que Faulkner, o cualquier otro de su generación, a excepción de Scott Fitzgerald, si acaso.
No sé si Secuestro (Stephen Roberts, 1933), la primera adaptación a la pantalla del futuro premio Nobel, integra o no el repertorio de cintas anteriores al Código Hays —El enemigo público (William A. Wellman, 1931), La pelirroja (Jack Conway, 1932), Baby Face (Alfred E. Green, 1933)…—, esas que han hecho historia por contravenir alguno, o varios, de los preceptos de aquel reglamento impuesto en los meses siguientes. Pero lo que sí es un dato, una y mil veces confirmado, es el temor a las audiencias de allende de la línea Mason-Dixon que había entre los responsables de la Paramount ante la desoladora visión que Faulkner ofrecía del sur estadounidense.
Primera adaptación de Santuario (1931), cuyas “barbaridades” suelen tener una mejor aceptación al estar considerada una novela negra y ser éste un género más dado a la violencia extrema, el Código no debía estar aún en vigor cuando se permitió a Roberts dar noticia de la “naturaleza salvaje” de Temple Drake —Miriam Hopkins, en una de sus grandes creaciones—. La joven en quien las audiencias sureñas hubieran querido ver a toda una señorita confederada, confiesa abiertamente a su pretendiente, el abogado Stephen Benbow (William Gargan), que no es buena. En una noche de juerga, Temple y el admirador de turno se estrellarán con el coche, completamente borrachos, y acabarán en el tugurio que unos traficantes de licor han montado en las ruinas de una de esas antiguas mansiones sureñas —una suerte de Tara cayéndose a pedazos—, donde tendrá lugar la violación de Temple. Como Trigger (Jack La Rue), su agresor, el jefe de los villanos, es impotente, se vale para el ultraje de esa mazorca de maíz, célebre entre los lectores de Faulkner pero no tanto entre el resto de los mortales. Ciertamente, Roberts recurre a varias sutilezas para dar noticia de la agresión —ella está tirada sobre las panojas, grita sobre un fundido en negro y en el siguiente plano se nos muestra una hoja muerta flotando sobre el agua—. Pero fue tan brutal el efecto que Secuestro causó en los espectadores que habrían de pasar 16 años antes de que Faulkner volviese a ser adaptado, en Han matado a un hombre blanco (Clarence Brown, 1949), sobre Intruso en el polvo (1948).
Ignoro si entonces ya estaba acuñado el término. Pero el “gótico sureño”, que llamamos ahora, llegó al cine, con más pena que gloria, con el estreno de Secuestro. Si en los años siguientes hubo una cosa que estuvo clara, eso fue que los espectadores preferían el Sur de Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939) y su visión romántica de la esclavitud.
Ahora bien, con independencia de las adaptaciones de sus novelas, William Faulkner, contra todo pronóstico, fue uno de los guionistas más aplicados de Howard Hawks.
Con la implantación del sonoro, Hollywood precisó de los mejores escritores para la elaboración de los diálogos. En los gloriosos días de la pantalla silente, las palabras habían estado reducidas a las de esas frases breves de los intertítulos. Pero a comienzos de los años 30 la cosa cambió. Hemingway, Dos Passos o Thomas Mann fueron algunos de los que acudieron a la llamada. Francis Scott Fitzgerald, siempre ávido de dinero para mantener su tren de vida, fue uno de los primeros en llegar. De hecho, podría decirse que, años después, se murió mientras escribía para Hollywood. Pero todas sus páginas para aquellos estudios tuvieron que ser enmendadas por guionistas profesionales, cuando no arrojadas directamente a la papelera.
Por el contrario, Faulkner, al que el cine no le gustaba nada, acabó siendo un libretista ejemplar, mucho menos tortuoso y arrebatado que en sus novelas. Como todos los integrantes de la Generación Perdida, el autor de El sonido y la furia quiso combatir al káiser en Francia. Rechazado en el ejército estadounidense, acabó alistándose en el canadiense. Mas, cuando finalmente arribó a Europa, ya se había firmado el armisticio. Con todo, el novelista quedó muy marcado por la Gran Guerra y dejó constancia de ello en Camino a la gloria (1936), el primer libreto que escribió para Hawks. Tres años antes, el cineasta y el novelista se hicieron amigos cuando, llegado el momento de rodar Vivamos hoy (Howard Hawks, 1939), sobre un argumento original de Faulkner —un relato publicado por primera vez en el Saturday Evening Post—, el estudio decidió cambiar el sexo a uno de los personajes, convirtiéndolo en una mujer, Diana, para que pudiera ser interpretado por Joan Crawford. Los responsables de la Metro le confiaron la nueva redacción al novelista, y a Faulkner, en lugar de indignarse, como esperaba todo el mundo, le hizo mucha gracia.
La relación entre Faulkner y los Hawks fue tan cordial que William Hawks —el hermano de Howard— se convirtió en el representante del escritor. Tener y no tener (1944), El sueño eterno (1946) y Tierra de faraones (1955) fueron los mejores ejemplos de aquella colaboración entre el novelista y el cineasta.