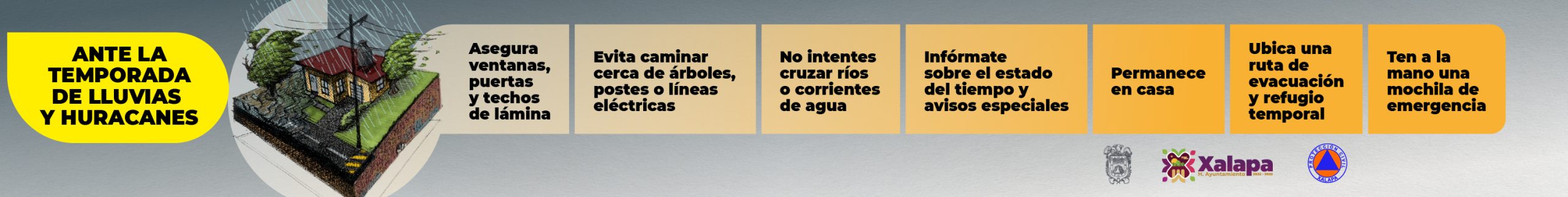Javier Memba/Zenda
Recuerdo, hace unos años, uno de esos DVDs que se obsequiaban con los periódicos y revistas. Este en cuestión estaba dedicado a Elizabeth Taylor y me llamó la atención por lo bien que sintetizaba la trayectoria de una actriz que se dio a conocer como una intérprete candorosa, que incorporaba a pizpiretas adolescentes que abrazaban a su perrito o a su caballo, y llegó a ser poseedora del diamante amarillo Krupp y la perla Peregrina, una de las joyas más preciadas del tesoro de Felipe II. Pintada por Velázquez en sus retratos reales, fue un presente de Richard Burton, quien, aunque suele pensarse lo contrario, no fue el marido con el que más bebió.
La primera de las tres películas de aquel DVD de mi recuerdo era Fuego de juventud (Clarence Brown, 1944). En sus secuencias, una Liz —Liz la llamaban sus amigos y admiradores— de tan solo 13 años —debutó en la pantalla con apenas 11— recreaba a Velvet Brown. Era aquella una amazona preadolescente que hacía las delicias del Grand National, al parecer la carrera más importante de Inglaterra. Aquellos papeles candorosos de la niña prodigio, que tuvieron su mejor ejemplo en Kathie Merrick, la dulce amita de Lassie —la hembra de collie que no tardaría en convertirse en “la perra más famosa del mundo”— de El coraje de Lassie (Fred M. Wilcox, 1946), fueron el comienzo de un largo recorrido. Porque Elizabeth Taylor fue uno de los pocos talentos tempranos que no se vinieron abajo apenas crecieron o cambiaron la voz.
Prolongada a lo largo de 80 títulos, la filmografía de esta actriz la llevó de la creación de esas preadolescentes candorosas a las mujeres destruidas de los dramas de Tennessee Williams; de las gentiles burguesitas casaderas a las esposas iracundas de las adaptaciones de la gran Carson McCullers y Edward Albee. Entre tanto título, no faltaron súcubos y otras criaturas resultantes de las artes nigromantes: fue una presencia relativamente frecuente en ese periodo esplendoroso del cine de terror inglés de finales de los 60. Pero, antes que estigmatizada —que no lo fue ni por sus siete maridos—, Elizabeth Taylor fue una mujer alucinada por sus décadas de dependencia de los fármacos y el alcohol. Ella misma reconoció ambas adicciones el cinco de diciembre de 1983, cuando se convirtió en la primera estrella de Hollywood que hizo público su ingreso en el Betty Ford Center, el hoy célebre centro para la rehabilitación de toxicómanos, por ser el favorito de los notables para la superación de sus distintas toxicomanías.
En aquella sazón, la rutilante estrella contaba 51 años e ingería con regularidad dos docenas largas de fármacos. Todo un vademécum en el que su biógrafo, David Heymann, incluye narcóticos como el Demerol, el Empirin con codeína o la famosa metadona, solaz de tantos yonquis aquí y allá. En la farmacia de la actriz, que en sus viajes con Burton solía llevar a un médico, tampoco faltaban barbitúricos como el Seconal y el Tuinal, e hipnóticos tal que el Placidyl o el Doriden. Resumiendo: la estrella, como tantas de sus pares, era una de esas personas que necesitaban pastillas para dormir y para despertarse, para recordar el guion, para funcionar en general. Y todo ello regado con ingentes cantidades de alcohol.
Cuando salió de la clínica su carrera cinematográfica prácticamente ya estaba finalizada. En la gran pantalla solo le quedaba interpretar a la Pearl Slaghoople en la adaptación a imagen real de Los Picapiedra (Brian Levant, 1996). El resto de su trayectoria habría de discurrir entre esas actuaciones, que son el tramo final de la carrera de las grandes estrellas de la pantalla de antaño y todo ese buen rollo del que empezó a hacer gala tras su recuperación. Viéndola entrar en el teatro Campoamor de Oviedo del brazo de Nelson Mandela, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias de 1992 —año en que mereció el galardón destinado a la concordia por su contribución a la lucha contra el sida— nadie diría que aquella Elizabeth Taylor era la misma de los diamantes y las borracheras junto a su quinto marido, el inefable Richard Burton. “Ayúdenme a cambiar el mundo”, pidió Liz en Oviedo.
Lo que sí pudo decirse, ante aquella faceta de activista que nos descubrió en su visita a Asturias, fue que su rehabilitación en el centro Betty Ford no solo la había regenerado físicamente. También parecía haber dado a su vida un sentido moral del que, aparentemente, carecía por completo cuando recreaba como ella sola a Maggie Pollit, la esposa de La gata sobre el tejado de zinc, que no acepta la homosexualidad de su marido, Brick (Paul Newman), en aquella célebre adaptación del drama de Williams realizada por Richard Brooks en 1958. Pero esa indiferencia ante las tribulaciones del prójimo —común por otro lado a las estrellas de su fulgor— solo era una apariencia. Su amistad con Rock Hudson —su compañero de reparto en Gigante (George Stevens, 1956)—, y Montgomery Clift —otro tanto en Un lugar en el sol (Stevens, 1951) y El árbol de la vida (Edward Dmytryk, 1957)—, quienes en mayor o menor medida se vieron obligados a ocultar su homosexualidad en el Hollywood de su tiempo, dejó entrever a los admiradores de Liz Taylor que su favorita era una mujer tan ajena a los viejos prejuicios como dada a trabajar por su superación. Y lo hizo, además, en los años en que arreciaban los rigores del sida.
Hubo tantas Elizabeth Taylor como maridos tuvo la actriz. Mi favorita es la que daba tanto encanto a las burguesitas casaderas. Me refiero a la Kay del díptico de Vincente Minnelli —El padre de la novia (1950) y El padre es abuelo (1951)—, la hija que ve marchar de casa para formar su propio hogar Stanley Banks (Spencer Tracy). Y, para no pecar de meloso, alabaré la que a mi juicio es su mejor creación: la Angela Vickers de Un lugar en el sol, inolvidable en la secuencia en que va a despedirse de George Eastman (Montgomery Clift) antes de que él sea ejecutado.
Apuntaré que prefiero esa novia de ensueño creada por la Metro y Minnelli que a Cleopatra, la reina egipcia que incorporó en 1963, a las órdenes de Joseph L. Mankiewicz, en la cinta homónima. Un rodaje que estuvo a punto de llevar a la quiebra a la Twentieth Century Fox, un proverbial desastre que arrancó con los problemas de salud de Liz, que paralizaron durante varios meses la filmación. Hipocondriaca redomada —viajaba con el médico por si enfermaba, no solo para que el doctor extendiese todas las recetas que fueran menester—, los responsables del estudio no acabaron de creerse sus dolencias. O, en todo caso, las creyeron psicosomáticas.
Y puestos a hablar de la soberana egipcia conviene detenerse en las concomitancias que se registran entre Taylor y su predecesora en la recreación del personaje: Vivien Leigh. Ambas eran inglesas, alcohólicas y extremadamente dadas a las interpretaciones excesivas. Las de Liz tuvieron lugar en los años 60, en títulos como ¿Quién teme a Virginia Woolf? (Mike Nichols, 1966), Reflejos en un ojo dorado (John Huston, 1967), El único juego en la ciudad (George Stevens, 1970)… Vuelvo a quedarme con una Liz mucho más pausada, casi melancólica, también debida a Minnelli: la Laura Reynolds de Castillos en la arena (1965).
Esa Taylor que frecuentó el terror británico de finales de los 60 nació en la adaptación de La trágica historia del doctor Fausto (1604), de Christopher Marlowe, que en 1967 dirigió el quinto de sus siete maridos —Burton— tanto para su vanagloria como para tenerla en silencio, interpretando a Elena de Troya y a diversas encarnaciones de la lujuria, después del alarde interpretativo de Liz que fue ¿Quién teme a Virginia Woolf? Más tarde llegó Ceremonia secreta (1968), de Joseph Losey, mucho menos teatral y más dada a la inquietud.
No creo que a ninguno de sus admiradores le importase tanto como a ella su tendencia a la obesidad. Tras la rehabilitación en los 80 cultivó su amistad con Michael Jackson. Todo en la Elizabeth Taylor última era buen rollo. La alcohólica que interpretaba a mujeres destruidas había quedado muy atrás.