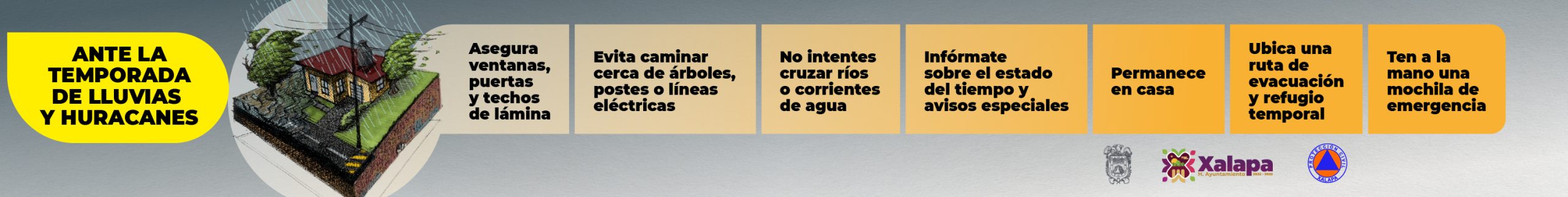Alberto Olmos/Zenda
Va Jorge Freire (1985) inclinándose poco a poco hacia la ficción, porque pensar por escrito aboca a la reincidencia (una reincidencia filosófica, además, el delito de la idea fija), y las citas buenas se acaban y la sociedad no da para tantos análisis cruciales, mientras que las descripciones son interminables y, en la ficción, no es necesario mostrarse razonable, sino sólo vagamente compasivo.
Después de pensar las cosas (Agitación, La banalidad del bien), Freire ha presentado Los extrañados (Libros del Asteroide), cuarteto de miniaturas biográficas sobre escritores que acabaron solos y con dinero, o sea, mal acompañados, y de los que hoy nadie se acuerda, más o menos. El libro es tal que, como digo, el autor se ha quedado a un paso de escribir novelas, soltando amarras con la academia y entregándose al fragor del personaje.
Un personaje, el primero, es Wodehouse, P. G., del que todos hemos leído una novela y normalmente la misma (¡Noticia bomba!), y que, siendo más inglés que el cordoncito de una bolsa de té, acabó de traidor a Albión y pesalumbres en los Hamptons (pesalumbre es una palabra que me acabo de inventar, y que puede significar lo que mejor convenga). Aquí Freire establece que sus biografías serán más atmosféricas que catastrales, y no hay tanto una avalancha de datos como una tapicería de emociones. Se recrea, en fin, la vida del biografiado, se le hace mirar por las ventanas y hacer cosas no documentadas. “Casi todo lo que aquí se cuenta es cierto”, leemos en la nota final del libro.
Cuando detienen a Wodehouse en no sé qué frontera francesa, en su ficha se hace constar: “Delito: inglés”, lo que no deja de ser humor inglés, y del bueno. El novelista cómico fue acusado de espionaje y, por tanto, de colaboracionismo, algo que yo creo que los novelistas hacen mucho: venderse y ser cobardes. Wodehouse se lo pasó demasiado bien en Berlín, y esto despertó sospechas. “La BBC decide que no volverá a emitir ninguna obra [suya]”. Luego, pasados treinta años, le perdonaron, para enterrarlo.
El segundo autor baqueteado es José Bergamín, al que no hay que perdonarle nada porque nadie lo lee hoy. Fue revolucionario y republicano. Su mayor éxito literario fue ser considerado persona non grata por el Régimen. Volvió en 1958. Su segundo mayor éxito fue salir como personaje en La esperanza, de André Malraux (una de las grandes novelas sobre la Guerra Civil Española, por cierto). “El arte de quedarse solo” fue lo que practicó, según sus propias palabras, en la España de su regreso.
Me gusta que Freire nos diga dónde vivió este hombre: en una buhardilla de la plaza de Oriente y, antes, en la calle Londres (Madrid). “Bergamín interpreta la realidad española como un relato de terror”.
Tanto terror veía que se hizo de ETA, o favorable a ETA, o simpatizante de los tiros en la nuca. Para Bergamín, “haciendo el caldo gordo al terror abertzale, la nueva democracia no es sino una mera mutación del franquismo”. 1982.
Otro español, pero con naranjas, es Blasco Ibáñez. Aquí Jorge Freire nos da la mejor cartela de su libro, un retrato realmente fascinante del autor de Cañas y barro. El “Dumas español” (Carmen de Burgos dixit) se hace rico escribiendo mal, porque para aprender a escribir bien siempre hay tiempo, y más con dinero procedente de lo malo escrito. Se bate en duelos, hace revoluciones, lleva una vida libertina en París… Lo normal. “¿Qué gracia tiene ser pobre?”, se pregunta por él su biógrafo.
Blasco vende decenas de miles de ejemplares de Sangre y arena en Estados Unidos. Por si fuera poco, y él nunca lo sabría, Sharon Stone aparecería (1989) en una versión cinematográfica de la novela (“La peor película que he hecho en mi vida”, dijo la actriz). “Blasco sabe lo que el público quiere en cada momento”. Da charlas fastuosamente remuneradas y, cuando llega al puerto de Buenos Aires, “más de veinte mil personas” le esperan.
¿Está contento? No. ¿Están contentos los Oasis? No. Siempre queremos más.
Los cuatro jinetes del apocalipsis vende un millón de ejemplares sólo en Estados Unidos. Únicamente Kipling y H. G. Wells ganan tanto dinero que él, alardea.
Su decadencia llega cuando trata de ser un buen escritor, por supuesto.
Cierra el bestiario Edith Wharton, que tampoco es como que la hayamos leído mucho. A mí me interesa poquísimo. Sin embargo, la obsesión de Wharton era que los criados se portaran bien y no se te subieran a la chepa. Toda su literatura iba de eso.
La habitación propia de Wharton era con criada. Si no, para qué.
Vivió en París, amistando con Cocteau y demás pavos reales. “Té con Fitzgerald: horrible”, anota en su diario.
Cuando un escritor pone dos puntos, empieza el hundimiento.