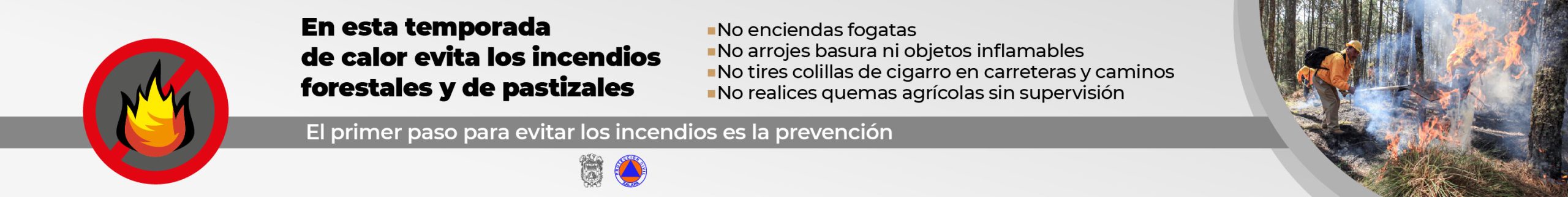Marco Antonio Campos/La Semanal
La Comedia’, primero llamada divina por Giovanni Bocaccio (1313-1375), se empezó a escribir en 1304, a los treinta y nueve años de su autor, Dante Alighieri (1265-1321), y desde entonces hasta su terminación en rigor no ha envejecido ni un segundo, que es lo que ocurre con las grandes obras de la literatura universal: se quedan en el tiempo más allá del tiempo en que fueron escritas. En este sabroso ensayo, se presenta la visión de quien la difundiera más que nadie, el mencionado Giovanni Bocaccio, a su vez un grande de las letras de Occidente.
A José María Micó, gran dantista
Quando mi vidi giunto quella parte
di mia etade che ciascun dovrebbe
di calar le vele e raccoglier le sarte.
Dante, Inferno, XXVII
I
Faltaban tres días para la Nochebuena de 1375. Vaya difíciles días. Solo, postrado en el lecho de su casa de Certaldo, con una hinchazón terrible en el cuerpo, pero sobre todo en las piernas, con dolores que crecían con el durísimo frío del invierno, Giovanni Boccaccio recordaba cuando, dos años atrás, representantes de la república florentina llegaron a visitarlo para que organizara una gran lectura pública de la Comedia, de Dante Alighieri, a la que Boccaccio, primero que nadie, llamó divina. ¿Quién si no él había escrito con tal devoción el Tratatello in laude di Dante? En el breve tratado hablaba, por un lado, de la animada vida del Alighieri en Florencia y de nómada incierto en ciudades italianas, y por otra, de su variada y admirable obra. ¿Quién si no él había dedicado buena parte de su vida al estudio y comentarios de su coterráneo? ¿Quién si no él entrevistó a muchos de quienes lo conocieron y aun tuvo una cordial amistad con Pietro y Iacopo, hijos de la unión florentina de Dante Alighieri y Gemma Donati, con quien Dante convivió hasta abril de 1302, cuando los güelfos negros lo arrojaron con minuciosa saña al duro exilio? Ay, esos güelfos negros que encabezaban los Donati, emparentados con su mujer, esa esposa a la que a partir de ese año no buscó ni dejó que lo buscara en su desamparado peregrinaje. De ser embajador en Roma lo convirtieron en un paria, y nunca dejó de serlo, llevando a menudo una existencia con una precaria subsistencia.
Insistían los funcionarios de la república que Dante, en la misma Comedia, en un verso inicial del canto XXV del Paraíso, escribió que quería volver a Florencia, donde en el “bello redil durmió cordero”, y querían que fuera doble el magno reconocimiento: a Dante y al mismo Boccaccio, quien, como nadie, con su alta fama, había contribuido a que se viera a aquél como uno de los poetas mayores en la historia de la poesía, y si, como él mismo había dicho, Florencia era “gloriosa por tantos títulos, de entre los cuales el mayor era Dante”, no tenía por qué negarse. Pero Boccaccio los refutó diciéndoles que aquellos florentinos, luego de expulsarlo en 1302, saquearon su casa y sus bienes y arrojaron a la familia a la pobreza, e incluso –sentenció– “lo habrían matado si hubiera caído en sus zarpas”. Arguyó que en buen número de pasajes de la Comedia Dante habló con furia y resentimiento contra la ciudad y contra buen número de aquellos personajes florentinos, mercaderes y usureros, advenedizos de última hora que se habían convertido en nuevos ricos, una chusma lujosa de malvados y corruptos, aunque había, claro, las excepciones altamente morales e intelectuales. A esto los funcionarios de la república repusieron que ya habían pasado al menos tres generaciones desde la muerte del Alighieri, y a quienes atacó ya no existían o de muchos la ceniza había cubierto hasta el nombre. Sin embargo, Boccaccio puntualizó que el dulce aire de Florencia se volvió para Dante un olor maligno, como quien respira el agua de los pantanos. No sólo eso: los hijos la pasaron muy mal y debieron, ante la iniquidad y la vileza florentinas, vivir aquí y allá a la buena de Dios en tierra ajena, aun si bien era cierto que Dante amó y sintió una nostalgia ilímite por la bella ciudad de la flor del lirio, y que en la coronación del antiguo amor, cuando deambulaba en los parajes del ultramundo, acompañado de Virgilio o de Beatriz o de San Bernardo, iba vestido de toscano.
II
Pero ¿a quiénes debía más Boccaccio si no a la enseñanza de la obra de Dante y a las enseñanzas de su amigo y maestro Francesco Petrarca? ¿No había él quitándole a Petrarca su prejuicio acerca de Dante y transcrito con su propia mano el manuscrito de la Comedia enviándoselo a Nápoles, y Petrarca, por fin, aunque creía que debía seguir encendida la llama de la literatura en latín, aceptaba –era innegable– que Dante elevaba la lengua vulgar a alturas nunca imaginadas? Boccaccio se dio por vencido. “Sea por la gloria de Dios y de Dante.”
Ah –Boccaccio cerró los ojos para ver mejor aquel día de la inauguración–, aquella primera grande lectura pública de la Comedia, que empezó el 3 de octubre de 1373 cerca de la abadía románica de Santo Stefano y aún continuaba dos años y meses más tarde… Él no leyó nunca un libro más perfecto que la Comedia. Dante era poseedor de una imaginación geométrica. Con ella la lengua toscana podía tocar todos los instrumentos y elevarse a alturas desconocidas. Antes los poetas escribían ante todo composiciones ligeras que exaltaban al Amor, muchas de ellas perfectas, pero sin mayor viento lírico. En cambio Dante buscó tratar todos los temas. Anheló la gloria, no cualquiera, sino la de Homero y Virgilio. Los más ínclitos poetas develaban por unos momentos los misterios de la tierra y con eso se igualaban a los dioses, y en lengua vulgar sólo había existido Uno. Nadie merecía más la corona de laurel, ese laurel con que Apolo coronó a Dafne, porque el árbol del laurel nunca pierde su follaje ni su verdor, ni lo ha partido nunca un rayo, y porque su aroma entra en el cuerpo y en el alma, y se queda allí.
Entró al cuarto su hija Violante y se sentó a su lado en la cabecera del lecho. “Todos los habitantes de Certaldo están afuera –le dijo– y no dejan desde hace días de preguntar por tu salud.”
En cierto momento hablaron de Dante.
Comentó con su hija si no había reparado en que él nació en 1313, un año antes que se publicara el Infierno.
–Y el Purgatorio apareció en 1315 –dijo Violante.
–Me ha venido esta idea que es también una simbología numérica. Si Dante buscó que su Comedia se construyera con múltiplos del tres y el nueve, yo moriré cincuenta y cuatro años después que él, es decir, 18×3 y 9×6.
Y añadió:
–Para gloria de Dante y la salvación del libro hubo momentos de azar feliz. Después del saqueo de su casa en 1302, milagrosamente aparecieron los primeros siete cantos del Infierno, y por una u otra vía, Dino de Lambertuccio se los hizo llegar al exilio, y al morir Dante, cuando ya se daban por perdidos, aparecieron, otra vez como de milagro, los trece cantos últimos del Paraíso.
–A lo mejor fue San Bernardo que no quiso que murieran juntos –dijo Violante.
Boccaccio sonrió con dulzura.
Cerró los ojos como si durmiera. Mientras organizaba el homenaje, en aquellos inicios de octubre de 1373, Boccaccio sentía sinceramente no haber conocido a Dante en persona, y sólo pudo hacerlo a través de las entrevistas que sostuvo con los hijos Pietro y Iacopo, y con protectores, amigos y conocidos con quienes departió el Poeta en Arezzo, en Forlì, en Bolonia, en Lucca, en Verona, en Ravena…
Según se lo habían descrito quienes conocieron a Dante, no era ni de lejos un hombre apuesto: de talla media, la cabeza angulada, los ojos con mirada de halcón, la nariz aquilina, un mentón pronunciado, una boca en la cual el labio inferior era prominente. Él, en cambio, era más bien carirredondo y con las huellas en el cuerpo y en el alma de quien conoció los excesos demoledores: en el goce de los sentidos y en la renuncia monacal.
–Oh ironía, oh paradoja –el grandísimo Alighieri, el Siervo de Amor que todos los días amó sin medida a una muchacha desposada que había muerto a los veinticuatro años, hacía ya casi un siglo, y la elevó hasta el cielo y la hizo parecer el mismo cielo, ese extraordinario hombre, era también un lujurioso. En eso, en la sed sexual por las mujeres, él, Boccaccio, se igualaba con Dante. Con tantas bellezas en Italia, sobre todo en Toscana, la carne es débil. Si fuera verdad la topografía que trazó en sus tercetos musicales, Dante ya estaba en el quinto círculo del infierno y él pronto estaría escoltándolo. ¡Qué importaba! Ambos –fantaseaba– se verían rodeados de mujeres magníficamente lascivas, magníficamente infieles, como Semiramis y Helena, Dido y Cleopatra, Isolda y, claro, la desdichada Francesca. Y Boccaccio las imaginaba llegando adonde Dante y él departían: “Quali colombe dal disio chiamate/ con l’ali alzate e ferme al dolce nido/ vegnon per l’aere, dal voler portate.”
III
La llegada de los amigos y los hijos lo reanimó por unos minutos. Llegó también un nieto del Alighieri. Afuera, la gente en la calle sabía que la gloria de Certaldo moría. Esperaban. Boccaccio nació aquí y aquí decidió morir y desde hacía quince años había vuelto. No había pueblo o ciudad de Toscana que no fueran bellos; el pequeño pueblo de Certaldo no era la excepción. ¡Qué belleza con sus edificios e iglesias elevados de ladrillo encendido, con sus torres y sus arcos, con sus fuentes y su paralelo boscaje! ¡Qué belleza de sus callejuelas empinadas y de las ondulantes colinas que la envolvían!
Su hija Violante no se separaba de la cabecera del lecho. Su hijo Mario le preguntó qué era lo que más le satisfizo en la vida de las obras que había escrito. Repuso Boccaccio que intelectualmente las dos que le dieron nombradía: el Decameron y sus libros sobre Dante. Y afectivamente –añadió– los hijos que tuvo.
El edema le impedía casi el mínimo movimiento. Preguntó si ya estaba todo preparado para el entierro en la iglesia de Santi Iacopo e Filippo.
La hija contestó afirmativamente.
–Mi cuerpo, no mi alma, estará allí.
Antes de llegar al umbral del tránsito alcanzó a balbucear algo que nadie entendió, salvo Violante.
Era en latín su epitafio.