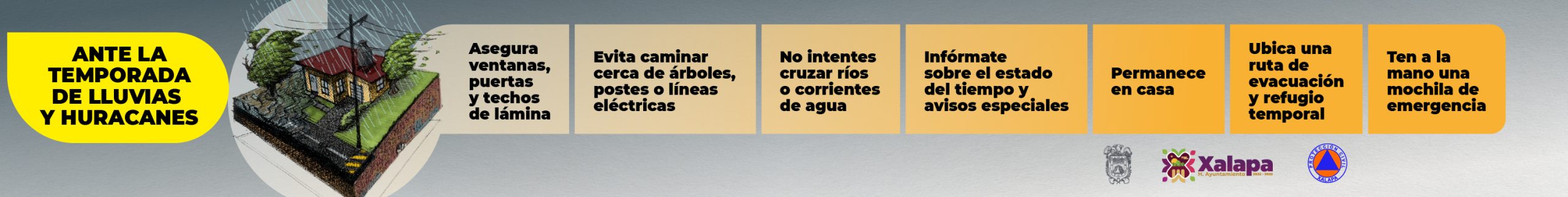Juan Manuel González/Zenda
Con un insólito afán de regresar a la base literaria, la nueva versión cinematográfica de El conde de Montecristo demuestra a lo largo de tres compactas y épicas horas de largometraje que los franceses desde luego saben cómo tratar sus mitos, algo evidente tanto en la aquí presente dirigida al alimón por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière como en las dos últimas de Los tres mosqueteros, y 2) la mejor manera de hacer cine clásico en 2024 es… hacer cine clásico en 2024.
Semejante falta de complejos resulta doblemente suicida. Sin miedo a abrumar al espectador con diálogos e imágenes, imperturbable ante la posibilidad de que la historia no capture al personal, El conde de Montecristo narra la conocida historia de Alejandro Dumas con una fidelidad más que notable y una confianza abrumadora en su receptor. La película solo pide tiempo, pero está llena de recompensas. El nuevo conde necesita veinte minutos para desenredar el complejo mapa de relaciones humanas que determinará la acción posterior y después toma los adecuados desvíos y meandros necesarios para ir incorporando personajes al folletín. Todo está, sin embargo, aglutinado con fuerza y sentido de la unidad en una película de ritmo imparable que no da la impresión de dar marcha atrás en ningún momento pese a su extensa duración.
El resultado es una obra de aventuras con grandes medios que no está fascinada consigo misma o con exhibirlos, sino que va segura sobre los carriles narrativos y compases morales de la historia original de 1844. Seguro que Delaporte y La Patellière encuentran paralelismos contemporáneos en todas partes, como en ese juicio público que parece una humillante sesión de tarde televisiva, pero el filme carece de afán revisionista o irónico (que no de intensidad o humor) y también de complejos de inferioridad. Sin necesidad de subrayar episodios de humor o acción, estos se presentan ante el espectador para hacer la abundante sustancia más fácil de deglutir, no porque un espectáculo popular necesite denigrarse por pura inseguridad narrativa.
Al contrario, se percibe por fin una narración sin miedo al romance, a la historia, al diálogo o la acción, que hace del “conocimiento es un arma” su estandarte y enseña todas sus cartas al espectador desde el principio. Por el camino, obsequia con secuencias de magistral belleza, como aquella en la que Edmundo Dantés descubre los pasadizos comunicantes en las celdas, o su primera entrada en la caverna que lo cambiará todo. Como un Batman Begins (película que no cesaba de resonar en la cabeza de este cronista durante la proyección), El conde de Montecristo percute al espectador con un ritmo heroico de folletín clásico en el que diálogos magistrales e imágenes funcionales pero imperecederas se entrelazan para elevar un relato básico de amor, odio, resistencia y espíritu humano. Quizá, una de las grandes películas del verano.