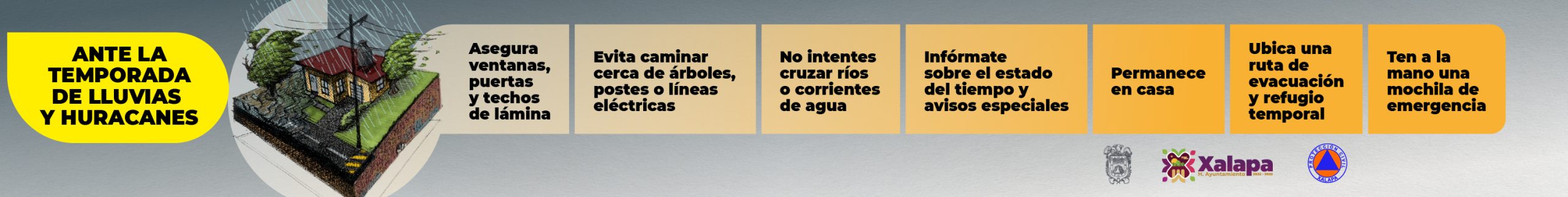Antonio Lucas/Zenda
De Rimbaud a Sid Vicious, De Carson McCullers a Alejandra Pizarnik, Rafael Sánchez Ferlosio, Maruja Mallo o John Keats, por las páginas de Vidas de Santos (Círculo de tiza) desfilan varias generaciones de seres tan rotos como brillantes. Algunos se extinguieron pronto como fuegos artificiales, otros prolongaron sus acrobacias con precario equilibrio. Antonio Lucas, periodista y, por encima de todo, poeta, inmortaliza a estas luminosas, excesivas o controvertidas criaturas con su verbo afilado y los santifica con su mirada compasiva. Los excesos de estos personajes quedan así enmarcados para iluminar nuestras vidas apacibles y, tal vez, para abrirnos las puertas hacia los mundos vertiginosos que no habitaremos más que a través de ellos.
A continuación reproducimos un fragmento de Vidas de Santos, titulado «Javier Marías, escritor: La ironía del lobo feroz».
******
A Javier Marías lo conocí por empeño. En invierno de 2015. Aunque antes, mucho antes, lo tuve delante por primera vez. Un amigo de juventud, Andrés Prado, me invitó a acompañarlo a la Escuela de Letras, donde estaba matriculado en un curso de escritura creativa. Fuimos juntos desde el Instituto Montserrat para escuchar la clase que iba a impartir Marías alrededor de una de sus novelas preferidas. Creo que era martes. O jueves. A las 19.00 o a las 18.30. Quizá ocupamos la sala 17 personas de distintas edades. Hubo un tiempo de espera prudente. A lo mejor ocho o nueve minutos. Y con una leve inclinación de nave, Marías irrumpió en el aula. El Marlboro a medias entre los dedos de la mano izquierda. Asestó la última calada al pitillo. Lo apagó en un cenicero mínimo de aluminio. Dejó sobre el respaldo de la silla la gabardina negra como quien acuesta, boca abajo, a un murciélago. Echó la vista al aforo, despacio, y sin más protocolo que el «buenas tardes» habló durante una hora sobre Tristram Shandy, de Lawrence Sterne, texto que había traducido para la editorial Alfaguara. El análisis fue formidable, definitivo, iluminador. Al terminar la sesión contestó a tres o cuatro preguntas sin dilatar demasiado las respuestas y salió del aula el primero borrando las huellas que dejaba a su paso, hasta desaparecer. Desde aquel rato de mis 16 años quise conocer de cerca a Javier Marías. Y de ese afán hice un cuarto de juegos.
2015. Ahora sí. Una tarde le pregunté a Arturo Pérez-Reverte cómo podría encontrarme con Javier Marías sin recurrir a la coartada puntual de la entrevista para el periódico. Había intentado el acercamiento con otras gentes y por otras vías, sin resultado. Pérez-Reverte no contestó a la propuesta y fue deslizando la conversación hacia cualquier lado en un gracioso vuelo sin motor. Quedó la sugerencia en nada y la olvidé (como olvidé las demás tentativas) por recato. Pero un mes después llamó por teléfono Pérez-Reverte para indicar las coordenadas concretas (día, lugar y hora) para una cena a tres: Marías, él y yo. El Mesón Lucio, en la Cava Baja de Madrid. A las 21.00. Me arrepentí, claro, de provocar la cita. En el momento de la llamada no tenía el entusiasmo del momento de la proposición. Tampoco una salida de emergencia por donde escapar. A la hora prevista entré al salón de Lucio. Llegué el último. Ellos, sospecho, habían quedado una media hora antes para sus cosas. Hubo saludos sin más y arrancó la aventura de hablar de lo que sea. La noche resultó espléndida. Descubrí un contorno y dibujo humano imprevisto, gozoso, del escritor que admiro. Inteligente, sagaz, con sutil oportunidad para asestar maledicencias, alguna chanza o chisme bien traído, una ironía que no desgraciaba el buen oleaje del parloteo. Llevaba la aguja con el camafeo del retrato de Shakespeare prendido en el ojal inútil de la solapa impecable. El traje era azul oscuro. Una talla por arriba de la suya. Bebimos poco vino. Él tomó impulso antes con una Coca-Cola.
Javier Marías es un escritor caudaloso. Cae bien o muy mal. A él le importaba mucho la opinión que despierta. No sólo en la gente de su jurisdicción, sino también por ahí, en los otros. Parecía un hombre difícil. Y más allá de la muerte mantiene una cierta condición de extraño. Javier Marías es un escritor de facultades extraordinarias, de juicio severísimo, de generosidad íntima. Desde el primer tiempo quiso ser distinto. Y mantuvo esa vocación de tipo esmerado, severo en el detalle, por amor a lo bien hecho. Y por desdén a lo torpe. Ante los imbéciles era implacable, con la vulgaridad no tenía clemencia. Pero ni el estepario que dicen ni el gruñón que parece. Javier Marías es un escritor de doble oleada: pues la escritura (y sus derivadas) organizaban su vida y sus afectos y sus desencuentros. Y sus desengaños. Parecía que al caminar (es un decir) apartase gentes, incluso fachadas. En las preferencias literarias también era así. Y casi un poco más aún en los asuntos del cine. Lo había visto casi todo. Si hablamos de cine clásico norteamericano o europeo: todo. Después de aquel primer encuentro nos vimos varias veces paseando por el barrio o en su casa. El piso amplio y vetusto, estucado de libros, primeras ediciones caprichosas, soldaditos de plomo y soldaditos minúsculos de plástico por todas partes, pistolas históricas inhabilitadas, el despacho luminoso con la máquina de escribir eléctrica sobre la mesa ordenada. El fax junto a uno de los balcones aún escupía, de vez en cuando, un papel ruidoso enviado por alguien con inesperado misterio. Un fax en 2016 o en 2019 o el 2021. Un fax anunciado con jolgorio de pitos. Un fax que él dejaba resbalar hasta el suelo. Lo consultaría después.
Aquel hombre serio, de sonrisa insinuada, fue por un rato mascota del grupo capitaneado por el ingeniero Juan Benet a finales de los 70. Lo bautizaron así: el «Joven Marías». Y era capaz de dar unas pingaletas gimnásticas en la acera cuando los seniors de la banda, cargados de whisky o ginebra abrevada en el Pub de Santa Bárbara, le pedían acrobacia. Vivió los 80 intensamente. Un poco trashumante. Un mucho enamoradizo. Hablaba inglés e italiano de seguido. El conversador ágil en todas direcciones fiaba al encantamiento muchas cosas. Igual que fio al amor la alegría en varias ocasiones y aceptó su naufragio consecuente. Después concretó en Carme, su mujer, la tribu escogida. Vivió en Barcelona, en Oxford y en Venecia. Por vocación y por destino. Pasó temporadas en Soria porque de Soria era su madre y a su madre la amaba por encima de cualquiera. Lo dejó huérfano aún joven. Y ahí, en la ciudad materna, se encerró algunos tiempos a trajinar algunas novelas. Escribió centenares de cartas. La mayoría del legado epistolar permanece inédito, pero seguro que son parte de su prosa altísima.
El novelista robusto, poderoso, llamaba a veces a cualquier hora. Primero anunciándose en la pantalla del móvil como «Número oculto». Tiempo después desveló los dígitos en un gesto imprevisto: «Verás que te he llamado sin filtro. Ya puedes apuntar mi teléfono». Habían pasado dos años desde la primera conexión entre los dos. Le gustaba hablar de literatura. También de política inmediata, donde prefería dejar muestra de su desprecio por casi todos. Los años lo endurecieron. Los desencantos se acumulaban. Ejercitó el juicio crítico en la charla y en los artículos de El País, donde no le importaba incomodar tajantemente. Se hacía el distraído con las críticas. Fingía existir en un mundo propio, casi ajeno a las corrientes de internet y las redes sociales, pero estaba al tanto. Su oráculo infalible era Mercedes López Ballesteros. A través de Mercedes estaba Javier Marías conectadísimo a la red y a la calle. Era su compañera de viaje en tantos asuntos, la mano tendida durante 30 años, la nota discordante también de sus caprichos (tantos), de sus ventoleras. Javier Marías era generoso sin ponerle saldo a la generosidad.
Alguna vez me contó la aventura conocida, y en su relato modulada según le apetecía, de cómo llegó a ser monarca del Reino de Redonda. No sólo de la exquisita editorial fundada tras su coronación, sino de la escarpada isla distante e inhabitada. Cuánto cuidó esa herencia oxforsiense. Y cómo favoreció en aquel islote agarrado a los peores vientos un censo sideral de escritoras, de escritores, de familiares, de amigos. Porque Redonda, en el arco de las Islas caribeñas de Sotavento, tenía la vida por fuera. Por dentro sólo hay aves. Hasta convocó un premio encantador que ganaron J. M. Coetzee, John H. Elliott, Claudio Magris, Eric Rohmer, Alice Munro, Ray Bradbury, Umberto Eco, George Steiner… Había un jurado igual de intimidatorio. El diploma lo firmaba Xavier I de Redonda. Y ahora cuento esto otro, porque sí: una mañana, paseando por la plaza de Oriente, me crucé con Javier Marías. Él caminaba despacio para aliviar dolores en la espalda recién operada. (Hay un vínculo nítido entre la lentitud y la memoria). Nos detuvimos. Sacó la pitillera. Deduje con agrado que nos quedábamos a charlar. Y nos quedamos. Libros, poetas, alguna inmundicia de la actualidad, el artículo último en el dominical… De eso hablamos, seguro. Al enfilar la despedida le comenté que me había casado dos semanas antes, en el despacho de un notario. Él, creo recordar, también lo hizo años atrás por la misma fórmula. Cruzamos un par de bromas sobre el asunto y nos despedimos. Tres o cuatro días más tarde llegó a casa una carta manuscrita. (A veces las enviaba a máquina y escaneadas, la tinta del texto negra y la firma azul). Esta de la que hablo decía, más o menos: «Queridos Lara y Antonio. Me alegro por vosotros. Enhorabuena. Aceptad como regalo de bodas el título de Ciudadanos Honoríficos de Redonda…». Hicimos fiesta en casa. Si hay una monarquía, una sola, en la que me puedo sentir voluntariamente integrado es en la suya. Por dos motivos, principalmente: 1) aloja una escudería de creadores a quienes, ya he dicho, admiro sin tregua; 2) para designar a sus gentes sustituyó el feo calificativo de súbditos por la hermosa, democrática y moderna celebración de compañeros de viaje. Es un regalo espléndido. El ciudadano que conocí era como cuento.
Tampoco Javier Marías procuraba figurar de antimoderno. O de antiposmoderno. Si acaso prefería otras conductas y atenciones. Acercamiento y distancia estaban mezclados en su movimiento original. Sí que era un tipo extravagante. Sin estridencias. Aunque quizá la extravagancia, en su caso, se sostenía por no consentir lo irremediable. Parecía ofrecer una figuración desdeñosa, pero a lo mejor era timidez; o que prefería otra forma de aproximación. Importante: no olvidaba los agravios. Exhibía, de primeras, un cierto impulso distanciador corregido o templado por la mirada o la sonrisa y su destello amistoso. Dispensaba una intimidad jubilosa. Y una sencillez sin timbres. Pero en la batalla no esquivaba el riesgo.
Al Javier Marías que traté ya lo había ungido el éxito. Lo de Corazón tan blanco fue tremendo. Y me parece que la buena tolvanera (popularidad y dinero) le permitió independizarse de reglas y de compromisos. Sin demora se desenganchó de incomodidades: premios que si deseaba hizo lo posible por no acumularlos, editores, juegos florales sonrojantes, bandos de la huerta literarios y otras celebraciones del verbeneo de la industria. Claro que era un tío raro. En los tiempos del primer triunfo parecía, según cuentan, como recién emergido en la ciudad. Al que evoco, pues lo conocí de cerca, es al Marías de después. El que escogió ser como una fuerza del otoño instalada en el otoño.
Rechazó la posibilidad de procurarse alrededor una granjaescuela de discípulos. Hizo cuanto pudo para que no sucediese. Le bastaba con los lectores. Y desprendía un aura (trucada) de intratable. Era de acceso abrupto, pero de excelente compañía. Pasaba de colorear la vida, pero asumía los colores. Ni anacoreta literario ni lobo feroz. Javier Marías es un intelectual del linaje de Thomas Bernhard. De los que aprietan las mandíbulas al escribir. La obra es lo que importa. Está ahí. Y volverá a instalarse entre nosotros. Sólo necesita un poco más de tiempo, como es habitual. A quien traté es al individuo que disfrutaba al presentarse como testigo melancólico de un mundo hecho todavía a mano. Un punto desafiante. Un punto antiguo. Un punto peleón. Altivo si es preciso. Un escritor con ganas o sin ellas, pero en batalla desde la autenticidad contra lo snob (tan en desuso). La suya, como creador y como ciudadano, parecía una prueba demasiado dura para cualquier cataplasma bullanguero. En horas bajas podía ser, porqué no, hasta inocente. Y es que no son las rarezas las que hacen raro a un humano, sino la legítima defensa de no aceptarlo todo.
Así fue.
Autor: Antonio Lucas. Título: Vidas de santos. Editorial: Círculo de tiza.