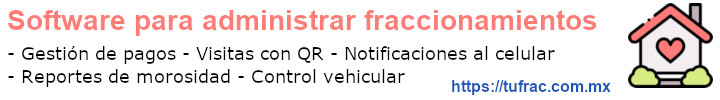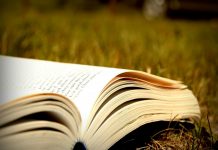Acaba de llegar a las librerías Mil ojos esconde la noche (Espasa, 2024), la primera parte de una descomunal y ambiciosa obra de Juan Manuel de Prada. En ella, el autor recupera aquel mundo expresionista, barroco y esperpéntico de Las máscaras del héroe y lo traslada al París ocupado por los alemanes.
La historia se construye a través de la mirada ácida del protagonista, Fernando Navales, un personaje nacido en las páginas de Las máscaras del héroe, escritor buscavidas tan dotado de talento para la manipulación como carente del más mínimo escrúpulo; un antihéroe pluscuamperfecto, movido por el resentimiento, la más oscura, pertinaz y alevosa de las debilidades humanas.
—Ante esa torre impresionante de papel escrita a mano, la pregunta es inevitable: ¿una novela de 796 páginas, que solo es la primera parte de las 1600 páginas totales, tiene hoy en día público?
—Yo creo que sí. Y si no, en cualquier caso, yo siempre digo que también hay que escribir para los muertos y para los que todavía no han nacido. Creo que, si lo sumas todo, sí hay gente. Por otra parte, es muy típico del pensamiento progresista creer que las cosas no se rectifican.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Vamos a ver. El progresismo es una forma de fatalismo ascendente según su propia perspectiva. Según la mía es descendente, es decir: tendemos a pensar que como a la gente ahora le cuesta más leer porque está todo el día embebida en su teléfono móvil y la tecnología ha destruido nuestra capacidad de concentración, etc, pues venimos a concluir que esto es irreversible. Y no. Eso es una tontería propia de gente moderna. La realidad es que no.
—Es usted un optimista.
—Yo creo que hoy en día hay lectores para esta novela; creo que en el futuro los habrá, por supuesto, y creo también, y de igual manera, en los lectores del pasado.
—¿Del pasado? ¿Se refiere a los que leímos Las máscaras del héroe?
—No, no, no, no. Los lectores del pasado son los que están muertos.
—¿Escribe usted para los muertos?
—Por supuesto. Hay una vida eterna y allí nos encontraremos todos.
—Hablando de vida eterna, ¿por qué ha tardado tanto usted en otorgar de nuevo vida literaria a sus personajes de Las máscaras del héroe?
—Yo siempre he tenido la idea de hacer una continuación de Las máscaras ambientada en la Guerra Civil, que es donde aquella novela se interrumpe. Mi idea durante mucho tiempo fue retomar el hilo y escribir una novela en el comienzo del conflicto protagonizada también por Fernando Navales, pero la verdad es que me daba pereza, viendo el panorama.
—¿A qué se refiere?
—Pues que el día que yo escriba esa novela sobre la Guerra Civil pasarán muchas cosas, y a lo mejor la primera de ellas es que termino en la cárcel. Es que la visión que se ha hecho hasta ahora de la guerra es tan maniquea y tan demencial y tan escasamente verosímil que…
—¿No ha habido ningún autor, en todos estos años, que haya escrito una novela sobre la Guerra Civil que a usted le parezca correcta?
—Bueno, mi impresión en líneas generales es que lo que se está haciendo con la Guerra Civil es lo que se hizo con el franquismo, pero al revés. Eso no quiere decir que no haya novelas que mantengan una cierta ecuanimidad, pero novelas que entren en el meollo… esas no las hay. Esta novela comenzaría en Madrid, y claro, en ese momento los crímenes los cometían los republicanos, por lo que tema y situación exigen que sea una novela terrible. Pero mire, cada vez estoy más seguro de que la escribiré.
—¿De dónde arranca la resolución de dejar el proyecto de la Guerra Civil y retomarlo en el París del año 40?
—Cuando investigué sobre Ana María Martínez Sagi en la obra que publiqué hace año y medio, El derecho a soñar, recorrí decenas de archivos, muchos de ellos en Francia, y a la vez que recuperé información sobre ella recuperé información sobre otros escritores y artistas españoles que vivieron en París durante la Segunda Guerra Mundial. Junté una documentación inédita e insólita, sorprendente, sobre las actividades de los españoles en Francia, y de repente se me fue apareciendo con nitidez la posibilidad de escribir esta novela.
—Es inevitable para los que somos lectores de Pérez-Reverte y de Juan Manuel de Prada encontrar ciertos paralelismos entre Sabotaje, aquella aventura de Falcó (el fascista sin escrúpulos) en el París de los años cuarenta, y la suya.
—Efectivamente, yo leí el libro de Arturo en su momento y vete tú a saber si en mi cabeza no quedó algo. Pero bueno, creo que la coincidencia es mera casualidad, porque Navales, mi protagonista, ya era un fascista en “Las máscaras del héroe” y bueno, la trama no tiene nada que ver. Pero ciertamente, Arturo conoce bien ese mundo y por eso cuando leyó mi novela la supo apreciar, reconociendo lecturas comunes. Es que este es un mundo fascinante y muy poco conocido y, de alguna manera, de la historia de la Segunda Guerra en Francia, al igual que de la Guerra Civil, existen unas construcciones míticas que nada tienen que ver con la realidad.
—¿En qué sentido?
—Pues Francia, mayoritariamente, se comportó de forma indecorosa y cobarde durante el conflicto. Demostró que su ejército estaba desfondado, que era un ejército alfeñique, y luego, durante los años de la ocupación, la inmensa mayoría de los franceses no ofrecieron ningún tipo de resistencia. Y eso yo quería contarlo.
—Realmente, en su novela no se salva casi nadie; no hay paz ni para los malvados ni para los buenos.
—Es que la mirada de Navales, el protagonista, es corrosiva, muy ácida y destructiva, pero pienso que, de alguna manera, esa mirada de destrucción salva a los personajes.
—Pero si no se salva ni Marañón.
—En el capítulo XVI, precisamente, Marañón es redimido. Vamos a ver: Navales es un saco de pus; es un hombre resentido que considera que no ha triunfado literariamente de manera injusta, que no goza de las prebendas de las que gozan otros falangistas con menos méritos que él por haberse dedicado a hacer el trabajo sucio que aquellos no quisieron hacer, como empuñar las pistolas. Y claro, ese pus le lleva a mirar a todo el mundo con odio. Bueno, a todo el mundo no; a María Casares la aprecia y a otros personajes les concede grandeza, como a Mateo Hernández, el escultor Bejarano o el cartelista catalán Fontserè.
—Es un ambiente más alevoso y espeso que el de Las máscaras.
—Desde luego. Es que aquel París era una concentración de maldad. Están mezcladas la maldad del ocupante, del ocupado y la del que tiene que sobrevivir. Pero la maldad de Navales la tenemos que ver en clave. El odio que le tiene a Marañón, que es quizás el más obstinado y reincidente, es un odio que no podemos hacerlo nuestro. Cuando lo denigra, de alguna manera es como si lo estuviera alabando. Decía Cernuda que “los insultos son las formas amargas del elogio”. Hay insultos que nos enaltecen.
—Es un error confundir al protagonista de una novela con el autor, pero nadie pone lo que no tiene. ¿Qué tiene Fernando Navales de usted?
—De mí en él hay poco. A mí Gregorio Marañón, por ejemplo, me parece un escritor magnífico, mucho menos considerado de lo que sus méritos merecen. Sus biografías de Olivares o de Antonio Pérez me parecen grandes obras maestras de la literatura española.
—¿Ni siquiera le ha prestado un poco de resentimiento a Navales?
—Bueno, quizás sus juicios sobre Picasso serían más próximos a los míos, sin alcanzar, desde luego, los extremos de virulencia de Navales, pero creo que está fuera de toda duda que, humanamente, Picasso era un indeseable de la peor calaña.
—En ese sentido su protagonista, Fernando Navales, tampoco se libra. Es un ser abyecto.
—Sí, es un hombre desquiciado; no olvidemos que ha sido un asesino en los años del plomo y eso, más sus frustraciones, han construido en él una visión de la realidad delirante, paranoide y enloquecida. Pero, igualmente, es capaz de sentir amor por el arte; tiene un temperamento artístico pervertido por el odio, es verdad, pero sabe reconocer la belleza, sabe reconocer un buen poema, a una buena actriz. Navales es sin duda un malvado, pero yo no creo que los seres humanos estemos hechos de una sola pieza. Esta primera parte de la novela, de hecho, se cierra con una invitación a la conversión que le hace Ana de Pombo, un personaje muy importante en la historia.
—¿Un hombre como Navales tiene posibilidades de redención?
—Bueno. En la segunda parte de Mil ojos tiene la noche lo veremos.
—¿Tal vez por esa mirada desquiciada del protagonista el humor es escaso en esta novela?
—¿Le parece que no hay humor? Pues yo diría que es una novela cargada de humor; es una novela humorística.
—Yo me refería a ese humor que viene del Siglo de Oro y que se prolonga en los escritores de la primera mitad del siglo XX hasta derivar en Umbral o Cela. De alguna manera, siempre se le ha tenido a usted por hijo literario natural de aquellos.
—Pues sigo convencido de que esta es una novela burlesca.
—¿Qué ha podido ocurrir para que aquel Prada de 26 años, destinado a ser “el nuevo Cela”, no haya obtenido el respaldo literario o académico que estaba destinado a tener?
—Yo no quiero ser heredero de nadie; yo quiero ser Juan Manuel de Prada. Pero contestándole a usted, pienso que hubo una tradición barroca y literaria en España que siempre fue reconocida, pero que hoy en día es vituperada, desdeñada, o que en las últimas generaciones dicha tradición apenas ha tenido representantes porque está mal vista, porque nos hemos europeizado y por lo tanto nos hemos desespañolizado. Los escritores de hoy escriben como si fueran finlandeses; cosas frías que nada tienen que ver con nuestra tradición. En ese sentido, el ambiente literario de hoy, para un escritor de mi estirpe, es muy inhóspito, muy poco hospitalario.
—¿Aquel chico de 25 años podría haber escrito Mil ojos esconde la noche?
—Hombre, esta novela requiere madurez y una visión de la historia y de la naturaleza humana que en un veinteañero no se dan, pues le falta experiencia de la vida para llegar a ciertas conclusiones. La escritura creo que sigue siendo muy parecida, de hecho. Las máscaras era una novela muy cruda y muy oscura también y el personaje de Navales ya estaba hecho, lo que pasa es que aquí está más resabiado. Yo creo que, con la edad, vas viendo la Historia con más lucidez y eso, en el caso de nuestro país, lleva a una inevitable amargura.
—¿La amargura de haber olvidado nuestra Historia?
—No; la de haberla falsificado, porque la historia de España, tal y como la presentan hoy, es una inmensa montaña de mentiras. Me hace gracia que para denigrar a los independentistas se dice que ofrecen una imagen falsa de la historia de Cataluña, como si nosotros ofreciéramos una imagen verdadera de la historia de España. Está absolutamente manipulada. Mire, para una persona que se alimenta con los tópicos maniqueos de la memoria histórica, saber que prácticamente todos los artistas exiliados en París colaboraron con Falange, con excepción de Picasso, que era multimillonario y tenía un salvoconducto que le permitía hacer lo que le diera la gana… Pero el resto, o sea, todos, colaboraron en las actividades culturales de Falange: republicanos de izquierda moderada, socialistas, comunistas, anarquistas. Todos. Y claro, esto a la gente alimentada con los tópicos maniqueos le revienta la cabeza; no se lo puede creer; le resulta inverosímil. Lo que prueba que la Historia de España está construida con mentiras. ¿Eso quiere decir que los artistas refugiados eran unos chaqueteros? No; sencillamente vivían en unas condiciones penosas. Porque claro, mirar la historia desde una atalaya es muy facilito, pero cuando tú estás ahí, pasando penalidades, es otra cosa. Para poder ver todo esto como algo natural hay que tener magnanimidad y comprensión de la naturaleza, las debilidades y las flaquezas humanas. Si tú a la hora de construir la historia prescindes de todo eso, sólo te quedan los maniqueísmos históricos. Y así nos va.
—Entonces decide en su novela ajustar algunas cuentas…
—No hay ajustes de cuentas más allá del tono agrio de Navales. Lo que hay es una mirada insólita, o nunca probada, sobre unos episodios que son parte de la historia de España y que creo que han sido falsificados. Pero la intención de la novela no es de ajuste de cuentas ni de revisión de la historia, es una propuesta literaria. Como lo que trató de hacer Valle-Inclán en La Corte de los Milagros con las guerras Carlistas. Trato de hacer una reconstrucción literaria de una época, con una técnica expresionista o esperpéntica.
—En este panorama literario, político y social español, ¿qué empuja a Juan Manuel a invertir años de su vida en esta novela de 1600 páginas?
—Es un compromiso con mi vocación. Yo recibí una vocación, respondí a ella, y creo que mi obligación es seguir respondiendo hasta el día de mi muerte, dando lo mejor.
—Eres como un monje luterano de la literatura (risas).
—No, no, no, no. En todo caso un monje católico (más risas). Mire, de lo que más agradecido estoy a Dios es de haber mantenido esta vocación. En la vida vas perdiendo facultades, vas perdiendo pelo, vas ganando kilos, te vas deteriorando, pero lo que no he perdido es mi amor por mi vocación; está intacto. Es asombroso, pero es verdad. Entonces, llega un momento en que uno hace balance de lo que le queda de vida o de escritura y sabe que tiene que dar lo mejor, dejar libros que sean perdurables.
—¿Cree usted que pueda darse la posteridad literaria en nuestro país?
—No creo en la posteridad de la vanidad literaria, sino en la posteridad de verdad: en la resurrección de la carne; en que la gente podrá volver a leerme en algún momento de la Historia. También los que se han muerto. Sí. Creo en la posteridad en el sentido más pleno de la palabra. También creo que el artista tiene que aspirar a trascender, en su obra, su condición perecedera.
—Unas ideas casi anacrónicas, si me permite usted.
—Bueno. El hecho de que estas ideas nos parezcan grandilocuentes ahora es consecuencia de que vivimos una época muy mercantilizada, en la que el afán de éxito se ha introducido como un veneno en nuestras vidas, pero en realidad la aspiración del artista siempre fue esta.
—¿Se considera usted un artista?
—Sí, un creador de arte es un artista. Hoy en día la palabra se ha banalizado, pero es así. Incluso diría que el hecho de escribir a mano me convierte en un artesano que, al fin y al cabo, también construye arte, de una manera más doméstica o más modesta, si quiere, pero siempre a imitación del acto creador de Dios.
—No puedo evitar preguntarle por qué escribe usted a mano. Otro gesto anacrónico.
—Cuando yo empecé a escribir, con 16 años, no había ordenadores. Yo escribía a mano y luego lo pasaba a máquina, pero llegó un momento en que era inoperativo escribir los artículos periodísticos a mano, y empecé a hacerlo a ordenador. Sin embargo, con las novelas no se produjo ese cambio; seguí escribiéndolas a mano. Y mire, yo, que puedo hablar con conocimiento de causa por usar los dos métodos todavía hoy, sé que la escritura es distinta en la cabeza. Como escribir a mano es un acto mucho más físico y desde luego más lento, la cantidad de ideas que fluyen a tu mano es mayor. En mi caso, siendo un escritor que gusta de usar imágenes: la metáfora, la hipálage, la metonimia, el adjetivo insólito… todo eso acude con mayor fluidez y frescura en la escritura a mano. La escritura a mano es mucho más poderosa que a máquina, que en mí termina siendo una escritura diferente, más expeditiva.
—¿Su padre transcribe sus novelas?
—Sí, y ese es un tema complejo, porque claro, se va haciendo mayor.
—¿Opina sobre sus textos a medida que los transcribe?
—Sí, sí, opina, claro que sí. En esta novela mi padre opinó mucho, haciéndome comentarios a veces incluso impertinentes (risas)
—¿Y usted le hace caso?
—Bueno. Digamos que lo tengo en cuenta. El escritor al final es el que mejor conoce su obra. Desde luego que uno no debe ser complaciente con ella, tiene que escuchar otras opiniones, pero no puede ciegamente acceder a todo lo que le dicen.
—He visto que usted apenas tacha nada.
—Hombre, sí. Hay alguna tachadura, algún inciso deslizado entre líneas, alguna llamada con asterisco… Depende del día.
—¿Escribe usted en casa, o en los cafés, como Ruano?
—En los cafés soy incapaz. Necesito un ambiente muy familiar y reconocible para escribir. En los hoteles, cuando he tenido que escribir algún artículo lo he pasado fatal. Y yo es que además escribo sin internet, estoy muy acostumbrado a escribir entre mis libros; me levanto, consulto una cita, hojeo algún párrafo, y luego me siento y sigo escribiendo hasta las dos o las tres de la tarde. Termino hambriento, claro. Además, necesito escribir siempre por las mañanas y en ayunas; me tomo un té y me siento a trabajar. Escribir es como un rito. Como se trata de un acto tan difícil de captar, en el fondo es como una misa: tienes que crear un ritual en torno a algo que es inasible, que no está al alcance de la mano. Por eso cada escritor procura desarrollar una liturgia propia en torno a su escritura.
—De todas las escenas complicadas o crudas que aparecen en la novela, sexuales, escatológicas, violentas, ¿cuál le resulta a usted más difícil de abordar en la escritura?
—Creo que las escenas eróticas son las más complicadas porque son las más trilladas, donde el vocabulario puede ser un corsé mayor, pues por un lado está la tentación pornográfica de la explicitud y por otra la tentación acaramelada de un lenguaje sublimado. Encontrar una vía intermedia exige, creo, mayores dosis de creatividad. Esta primera parte de la novela la termino con una escena erótica muy brutal; no explícita por guarra, sino muy literaria. Es, de hecho, la única escena erótica desatada, no contenida, de la novela. La sexualidad siempre interpela; es una manera de exorcizar la muerte; esconde un caudal subterráneo muy fuerte que, si no te quedas en la mera descripción de acrobacias, puede ser muy potente.
—¿Cuándo sale la segunda parte de Mil ojos esconde la noche?
—No lo sé exactamente, pero antes de un año: a finales de éste o comienzos del próximo.
—¿Podemos decir que hay un final cerrado?
—No, el final no es cerrado, y quizás continúe con estos personajes y me los lleve, como le comenté, a la Guerra Civil. Estoy esperando a ser un poco más viejo para que, cuando publique esa novela, al juez le dé pena meterme en la cárcel y lo sustituya por arresto domiciliario, con un cartel en la puerta que advierta: “¡Cuidado! Peligroso sujeto escribiendo; no se acerquen”. O algo así (risas).