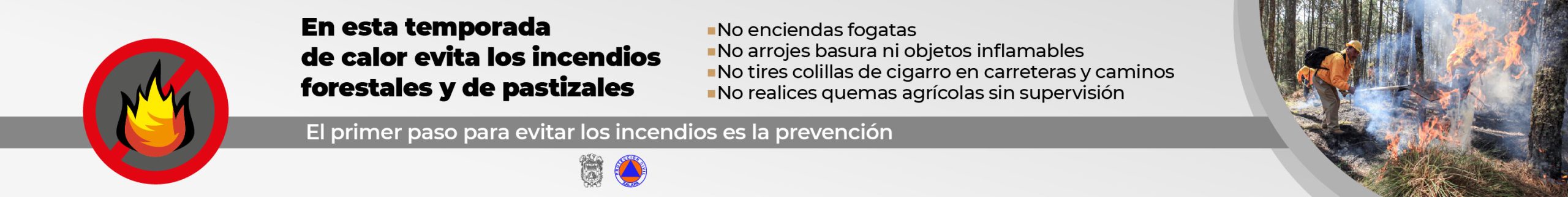Por Juan José Rodríguez
¿Qué tanto enciende aún en nuestras mentes alguien tan peculiar como Julio Verne? No fue un Dickens, un Balzac o mucho menos un Dostoievski, pero el conjunto de su obra es una columna fundamental a la hora de explicarnos el gran impacto de la literatura en las sociedades modernas. Sin su presencia no existirían monumentales hitos como son hoy la difusión lúdica de la ciencia, la cultura del espectáculo, el gusto por los viajes y el sacro respeto a las ignotas regiones de la naturaleza.
Con su aire Art Nouveau –los expertos en cultura francesa dirían Segundo Imperio– Julio Verne aún nos subyuga con su rancia voz de tienda de antigüedades y su escenografía de espacios abiertos en horizontes desconocidos. Su prosa de folletín, planeada para mantener en vilo a un lector mucho más caballeroso que el actual, hoy adolece de doctorales digresiones, ya que no sobrevive con igual fuerza el deseo de conocimientos de ese tipo, pese al contemporáneo fervor por la naturaleza y sus mascotas. Aun así, pervive en sus amantes y nuevos descubridores esa capacidad poética suya de saber inaugurar un mundo, hacerlo sensorial y confirmar su valía. No sólo fue Verne el National Geographic de su época (la revista y el canal televisivo) sino el vehículo ideal para que el ansia de aventura tuviese un referente literario y, además, una fuente de inspiración alternativa para la ciencia.
Si bien varias de sus predicciones fueron inesperadamente exactas –en De la tierra a la luna visionó la futura rivalidad entre Florida y Texas para ser la base del rocambolesco proyectil– los científicos duros se regodean en la idea de que su cañón, tal como lo concibió, no habría mandado la bala a una distancia digna de admiración… Hay una base de lectores agrios que lo ven como un personaje producto de una mixtura entre Lumiere, Barnum y Alejandro Dumas y prefieren la precisa ficción científica de H. G. Wells, de quien se dice que Verne lo acusó de mentir, quizás por lo desabrido de sus ficciones. En todo caso, el francés siempre puso en sus tramas una troupee de personajes contrastantes, sin demasiados conflictos melodramáticos, que nos ganaron su simpatía, tal como el cine de matinée… Verne fue el primero en añadir un afroamericano bien visible en una novela tan estadounidense como fue La isla misteriosa… aunque hay algunos que se lamenten que sólo lo nombró como “El negro Nab”, en un tiempo en que sólo esclavos y reyes no tenían apellido, al decir de Mark Twain.
Veinte mil leguas de viaje submarino se dio a conocer en la Magasin d’Éducation et de Récréation (Revista de ilustración y Creatividad) desde el 20 de marzo de 1869 hasta el 20 de junio de 1870. Era una publicación pensada para enseñar y divertir a toda la familia de forma quincenal y una de sus principales publicaciones fue la serie de los Viajes Extraordinarios de Verne. Generalmente, en el mes diciembre, esta Editorial ofrecía un ejemplar con todo el libro compilado y, por razones desconocidas, ambas partes, fueron traducidas y publicadas en España de forma completa y con grabados, en el Madrid de 1869, cuando aún no había aparecido la segunda sección en Francia… En la página legal se acusa recibo al traductor Vicente Guimerà, y el impresor-editor Tomás Rey y Cia Editores. De Vicente Guimerà sabemos que trabajaba para el Ministerio de Hacienda, pero desconocemos si hubo un trato secreto con la editorial francesa de Verne o fue esto un temprano caso de piratería a la sombra del poder.
Midiendo a Verne
Todo libro debe verse en su medida, tiempo y circunstancia. Los franceses posteriores a Verne nos legaron el análisis estructural y la obsesión de medir párrafos y hacer gráficas cartesianas, capaces de desmenuzar a Balzac desde la letra S a la Z. Reduzcamos a ese libro a una línea que es en realidad una serie de puntos reunidos bajo el agua.
Para empezar, ¿Qué es una legua? ¿Por qué ningún traductor deseoso de dejar su huella en un clásico ha actualizado para las distraídas generaciones dicho término arcaico? ¿No sabemos que la mercadotecnia ordena que todo producto cuyo título remite al diccionario provoca que el comprador dude y, finalmente, se aleje como suele hacerlo ante lo que luce encriptado?
Cuando don Julio Verne acuñó este título literario, el sistema métrico decimal estaba ya en uso desde el 13 Brumario del año 1800 y, aunque a Napoleón Bonaparte no le agradaba, no se animó a removerlo, según cuenta en sus memorias en Santa Helena. Pero el lector de a pie, a quien se dirigía Verne y que era su principal objetivo y comprador, entendía a la perfección esa idea de dimensiones y tiempo que le vendía el autor. Con todo y sus variantes en diversos países y comarcas, una legua es la distancia que se recorre aproximadamente a pie o a caballo durante una hora… Ahora imaginemos todo ese tiempo y distancia bajo el mar. Suena veinte veces irrealizable, como ir a la luna o seguir una gruta hacia el centro de la conciencia.
Sigamos en la campiña: decirle a alguien que un pueblo estaba a una distancia de tres o cinco leguas permitía a un viajero vislumbrar cuánto tiempo invertiría y calcular la luz solar, energía o alimentos indispensables para mantener el trecho. También se volvía posible la operación contraria: al llegar a un sitio podría saberse la cantidad de horas de viaje invertidas en una edad donde los relojes eran un lujo… De esa forma Pancho Villa supo en 1919 el tiempo y la distancia que cabalgó –con una bala atravesada su vientre– la yegua que salvó su vida: la “Siete Leguas”, antes “La Muñeca”, y que más tarde enviaría por ferrocarril al presidente Adolfo de la Huerta como ofrenda agradecida de paz.
Ese invento francés del sistema métrico decimal, instaurado en México por Maximiliano de Habsburgo, aún era poco práctico para las clases populares, mas no fue obstáculo para que el General Obregón titulase a sus crónicas Ocho mil kilómetros en campaña en 1916… Aún en los años 60 se seguía llamando cómicos de la legua a los que participaban en palenques y caravanas. El poeta Gerardo Diego tiene una décima donde narra cómo en la tienda familiar mantenían el metro a la vista por si llegaba el inspector, pero ante las clientas, que sólo entendían de varas castellanas para medir sus telas, añadían “una cuarta y una muesca”.
Te puede interesar: El mar y la libertad; lanzan reedición de clásico de Julio Verne
“A leguas”, o sea desde mucho antes de llegar a él como si fuera una ciudad distante, a nuestro autor se le notaba que era un tipo agradable y accesible con quien se podía conversar de temas comunes. Ahí radica el secreto de su éxito.
Del cinco al veinte: un poco de matemática
Volvamos a Verne y su tiempo. La legua marina que el joven Verne usaba al navegar en su velero con sus hermanos en Nantes equivalía a 5 mil 555 km. (5,555 m.)… hasta para un francés nativo, pronunciar un número con tantos cincos era todo un trabalenguas que requiere capacidad matemática. Si saca usted la equivalencia, multiplicando por veinte mil la legua marina, le saldrá una cifra muy extraña para ponerse en la portada de un libro.
Dicha legua equivale a 1/20 de un grado del meridiano terrestre, circunstancia muy útil al usar las cartas marítimas. Hoy se usa la milla náutica de mil 852 metros y el nudo equivale a una milla náutica recorrida en una hora. Para no confundirla con la milla terrestre y no olvidar la equivalencia, los marinos en lengua española le llaman “un ocho sin codos”, retruécano que suena parecido pronunciando los cuatro números que la representan: 1-8-5-2. Haga usted la prueba, ocupado lector.
Otro detalle es que el idioma francés aún conserva huellas de esa Edad Media donde la gente prefería contar con montones de 20, a la manera de mayas y aztecas. A partir de 69 la numeración se complica para los que nacimos en otras lenguas y se generan una serie de sumas y multiplicaciones. Por ejemplo, 70 es ‘soixante-dix’ (60+10), 80 es ‘quatre-vingts’ (4 x 20) y 90 es ‘quatre-vingt-dix’ (4 x 20 + 10) .
Esos veintes también repican en otra novela verniana que en francés se llama Le Tour du monde en quatre-vingts jours: un adivinador no francófono, creyéndose sagaz, podría colegir que se habla de una vuelta al mundo con cuatro veintes al día, pero ese título ingenioso no ha sido usado, aunque el también francés Dominique Lapierre hizo un viaje en los años cincuenta con un dólar al día. A este título algunos otros autores lo han parafraseado y van desde Julio Cortázar con La vuelta el día en ochenta mundos o Marco A. Almazán, con La vuelta al mundo con ochenta tías.
El oráculo total: política, sociedades y ciencia
La profecía es el genero literario más arriesgado, pero no sólo en la ciencia Verne adivinó nuestro actual desconcierto. El capitán Nemo es el guerrero ecologista en estado puro que se enfrenta a los imperios macroeconómicos que mantienen bajo su bota a las naciones emergentes del Asia, colonizada en estado coloidal por la hegemonía británica. Nemo significa “nadie”, así que todos somos Nemo o Espartaco. El editor original estaba preocupo por el ejemplo de un hindú ilustrado más vengativo que El Conde de Montecristo y escala mundial. Su enjundia a embestir los buques mercantes contaminadores del océano con aceites y demás desechos supera los ímpetus actuales de Greenpeace y se acerca a ese fundamentalismo capaz de arrojar aviones contra rascacielos o nuevos imperios vacilantes.
En ese tiempo el monopolio inglés de las rutas de comercio era una molestia tanto para la Francia marítima como para alemanes y estadounidenses, deseos de acceder a los cotos dominados por la isabelina marina imperial. Sorprende a nuestros ojos leer, en la tardía Carta de Atlántico firmada por Roosevelt y Churchill en 1941, que en un punto se negocia el derecho de comerciar y poder acceder a materias primas y al final de la guerra, el Pacífico se volvió un lago gringo desde las Filipinas a las Aleutianas, con decenas de bases en estratégicos atolones. Churchill se vio obligado a cederles buena parte de su imperio externo, volviendo su isla un inmenso portaviones para que los Estados Unidos desembarcasen en una Europa nazificada que podría volverse una sola Unión Soviética.
La edad dorada de los científicos locos fue del siglo XVIII al XIX, arañando el XX. Toda ciudad del mundo que tuviese una universidad y una gran biblioteca a mano contaba con uno o varios profesores obsesionados en alguna panacea electromagnética, astronómica, fisiológica –o de plano alquímica, tal como demuestran los apuntes del propio Newton. En Europa y sus ciudades más cultas llegaron a formar legión y competencia mutua; lo mismo dirigían universidades que mandaban desenterrar cadáveres, colocaban una peligrosa llave al final de una cometa o convencían a condenados a muerte de probar un peligroso medicamento antes de ir al cadalso.
H. G. Welles prefería esos personajes solitarios, atrapados en su taza de té con pipa y chimenea inglesa: véase El hombre invisible, La máquina del tiempo o el Ogilvy de La guerra de los mundos. Pero una de las obras más perdurables de Arthur Conan Doyle (El mundo perdido) abrevó de toda la impronta de Verne al mandar a sus personajes a una Venezuela amazónica donde el profesor Challenger nos lo explica todo. Y esa fue su única novela famosa sin su odiado Sherlock Holmes, otra versión policial del sabio excéntrico.
Muchos de esos científicos chiflados reales dieron en el blanco de manera errónea, cómo Luigi Galvani, quien descubrió el galvanismo mientras diseccionaba una rana y por equivocación, nombró al fenómeno “electricidad animal”, hallazgo que generó productos tan dispares como la idea de Frankenstein o los sueños inalámbricos del hoy rehabilitado Nicolás Tesla. El siglo de las luces no estuvo exento de relámpagos y chispazos.
El novelista y sus personajes.
Por fortuna Verne no se metió en cosas metafísicas y prefirió imaginar artefactos más cartesianos y pitagóricos, hechos en fundiciones y talleres, que más parecen concebidos por dos eminentes Gustavos franceses de su tiempo: Eiffel y Doré… para bien y para mal, y siguiendo el juego de las coincidencias, sus personajes no tienen los dramas internos que dotó a sus creaciones otro tercer tocayo francés igual de influyente en el arte del siglo XIX, un tal Gustave Flaubert.
Para sus contemporáneos los Goncourt, una novela es la historia íntima de las naciones. La obra novelística de Verne es la historia íntima de la imaginación afincada en la ciencia, surgida de un positivismo, muy a lo Segundo Imperio pero sin la histeria de Víctor Hugo, el cual dio forma al siglo XX y aún mantiene sus estertores en la edad oscura de las redes sociales.
No sólo era Julio Verne un hombre muy aterrizado, sino que sabía llevar el mismo paso que sus lectores, legua por legua, metro por metro, con un metrónomo hipnótico en el lenguaje. Desde hace más de 150 años somos muchas las generaciones que navegamos con la música del órgano del Naútilus unida a los ecos de nuestra memoria y ese gusto explica porque autores como Pérez-Reverte siguen llenando alteros por su afán caballeresco de aventura, aunque la ficción científica no se le ha dado al garboso maestro de esgrima del Twitter. Cada cierto tiempo la industria editorial exige o cumple la presencia de un escritor capaz de hacer la divulgación de la ciencia una aventura y aún no vemos un nuevo Asimov o Bradbury capaz de repetir el milagro de Julio Verne: por eso aún sigue vigente y viviente y, su lugar, un poco vacante. En vez de un gran Verne, contamos con demasiados Salgaris.
¿Y sus personajes? Al inicio de este recuento mencionamos que padecen de un chabacano aire de Indiana Jones o remiten a los descubridores de la isla de King Kong. Él no quiso forjar con sus manos a una tragicomedia humana masiva como los otros grandes novelistas que fueron Balzac, Dostoievski o Dickens. Stefan Zweig, haciendo un corte de caja de tres grandes novelistas del Siglo XIX, afirmaba esto en una cita que vale la pena retomar:
“Los héroes de Balzac son ambiciosos y dominantes, arden en deseos vehementes de poder. Nada les basta, son todos insaciables, todos son a la vez conquistadores del mundo, revolucionarios, anarquistas y tiranos. […] También los de Dostoievski son fogosos y arrebatados, su voluntad rechaza el mundo y con una soberbia insatisfacción pasan por encima de la vida real para asir la verdadera; no quieren ser ciudadanos ni hombres, sino que en todos ellos centellea bajo la humildad el peligroso orgullo de querer ser un redentor. El héroe de Balzac quiere someter al mundo, el de Dostoievski vencerlo. Ambos tienden a ir más allá de lo cotidiano, se dirigen como una flecha al infinito. Los personajes de Dickens, por el contrario, son comedidos. Dios mío, ¿qué quieren? Los ideales del mundo de Dickens se han contagiado de la palidez del mundo en que vive”.
No se lo propuso decirlo así, pero Stefan Zweig sin darse cuenta y resumiendo a los tres tipos de personajes de Balzac, Dostoievski y Dickens, nos describe perfectamente a los osados y a ratos muy atildados personajes de Verne. Querían cambiar el mundo, eran chispeantes y contradictorios, pero también estaban contagiados por la medianía burguesa de una sociedad domeñada por la ciencia, el capitalismo industrial y las buenas maneras. Si eran antagonistas a todo eso, nunca dudaron como Nemo en emprender un viaje de retos aunque la travesía se prolongase por más de Veinte mil leguas de viaje submarino.