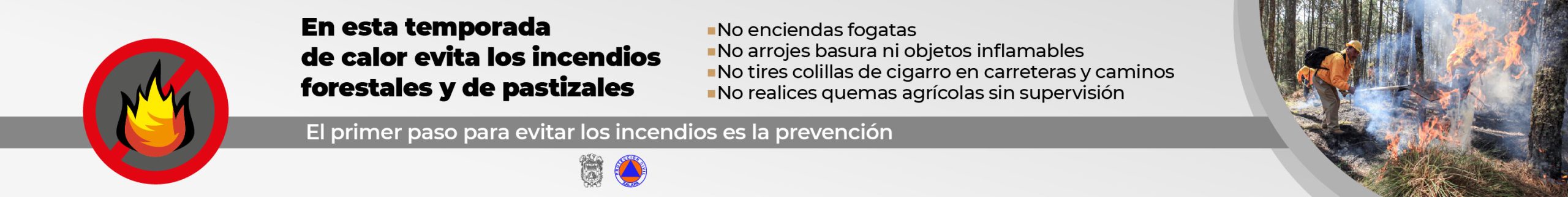En 1926, durante la dominación europea del territorio por entonces llamada Ruanda-Urundi, Bélgica impuso un sistema de identificación racial que dividió a los ciudadanos del país entre tutsis y hutus, poniendo en marcha políticas que beneficiaron a los primeros mientras que los segundos fueron paulatinamente condenados al ostracismo.
Durante la década de los años 50, presionados por las Naciones Unidas, los colonos europeos favorecieron el surgimiento de movimientos democráticos con los que pretendían equilibrar la balanza entre las dos etnias. Los hutus fueron ocupando posiciones de privilegio, mientras los tutsis, recelosos de las nuevas políticas, perdían presencia en las instituciones y el ejército, y por ende, en las zonas estratégicas donde habían conseguido hacerse fuertes.
Poco a poco el país sufrió una polarización cada vez más pronunciada, hasta que en 1959, el rey Kigeri V junto con decenas de miles de tutsis fueron obligados a exiliarse a la vecina Uganda durante lo que se bautizó como la revolución Hutu.
Las tensiones entre las dos etnias se encontraban en una escalada constante cuando 32 años más tarde, los tutsis se cobraron venganza con el derribo del avión del presidente hutu Juvénal Habyarimana, acontecimiento que prendió la mecha de una cruenta guerra civil que se cobró la vida de 800.000 personas, la mayoría de ellas tutsis, en un genocidio que la comunidad internacional consintió por dejación de funciones. Estaban allí, llegando incluso a establecer una zona segura donde, sin embargo, se sucedían los asesinatos. Miraron y decidieron no hacer nada.
Zura Karuhimbi tuvo la suerte de ser hutu. El segmento dominante del país se había propuesto eliminar cualquier vestigio de sus rivales, incluyendo a los niños de más corta edad. Los expertos que han analizado el conflicto ruandés califican lo que allí sucedido como el mayor acto de crueldad humana desde el holocausto de la Alemania nazi, pero incluso en la Sodoma más lasciva siempre hay un justo en el que germina la esperanza.
Zura tuvo la suerte de ser hutu, pero nunca vio en sus vecinos el rostro del enemigo. Por eso, mientras en las calles corría la sangre que brotaba de los machetazos, ella decidió acoger en su casa, ubicada en la pequeña aldea de Musano, a todos los tutsis a los que pudo dar cobijo.
El rumor fue extendiéndose por las calles de la localidad hasta que un día, un grupo de soldados con el colmillo bien afilado, se presentaron en su puerta y le exigieron que entregase a “las cucarachas” a las que estaba dando resguardo. Para el ejército tutsi, Zura se había convertido en una traidora de su etnia, pero ella estaba decidida a dejarse la vida para salvaguardar la integridad del centenar de personas que encontraron en aquellas cuatro paredes su última oportunidad para sobrevivir. “Si ellos mueren yo moriré también”.
Zura estaba completamente desarmada, pero en un país donde las supercherías religiosas podían asustar hasta al miliciano mas corpulento, decidió hacerse pasar por una bruja cuyos poderes le habían sido asignados por los mismísimos dioses. “Su única arma era asustar a los asesinos diciendo que les soltaría unos espíritus para que les persiguieron a ellos y a sus familias”, recuerda Paul Bucyensenge, uno de los hombres que salvó la vida gracias a esta valerosa mujer, y añade: “Se ponía unos brazaletes en las manos que agitaba a gran velocidad y comenzaba a convulsionar fingiendo que estaba poseída por algún espíritu maligno que perseguiría a los milicianos si se atrevían a entrar en la casa”.
Otra de sus tácticas consistía en untarse las manos con una hierba irritante para que así, cuando tocaba a los soldados, estos sintieron una quemazón que los incautos achacaban a sus poderes sobrenaturales. Y aunque pueda resultar sorprendente funcionó. “Recuerdo que regresaron un día”, relató Zura al periódico The East African en 2014. “Los enfrenté como siempre, advirtiéndoles que si mataban a quienes se refugiaban en mi casa se estarían cavando su propia tumba”.
En 1997 el conflicto acabó y mientras las calles del país rezumaban el pestilente olor de los cadáveres, las alrededor de 100 personas que permanecieron en la casa de Zura lograron salir con vida. Mujeres, hombres y niños. Tutsis, burundeses e incluso tres europeos a los que la guerra les sorprendió en mitad del país.
Con el paso de los años llegó a reencontrarse con algunos de ellos, incluido uno muy especial. En 1959, en plena efervescencia de las tensiones étnicas, Zura le recomendó a una de sus vecinas tutsis que cogiera unas piedras de su collar y las atara al pelo de su hijo, un bebé de apenas dos años. “Pensé que si hacía eso los milicianos creerían que era una niña. En aquellos días solo mataban a los niños”, recordó en declaraciones a Vice. Aquel niño era Paul Kagame, actual presidente de Ruanda y el encargado de entregarle la medalla de honor del país en 2006 por su labor solidaria durante el genocidio.
Zura ha fallecido esta semana. Nadie sabe exactamente qué edad tenía. Unos dicen que superaba los 100 años, pero los documentales oficiales, o más bien oficiosos, aseguran que contaba 93. Sea como fuere, los ruandeses dicen que los muertos nunca se van mientras haya alguien que los recuerde, y a buen seguro que el legado de Zura perdurará para siempre en la memoria de las personas a las que ayudó a escapar de la barbarie. En las suyas y en las de sus hijos y en las de los hijos de sus hijos, que podrán colaborar en la reconstrucción de un país que todavía supura sus heridas, gracias a la valentía de una mujer que se atrevió a decir no.