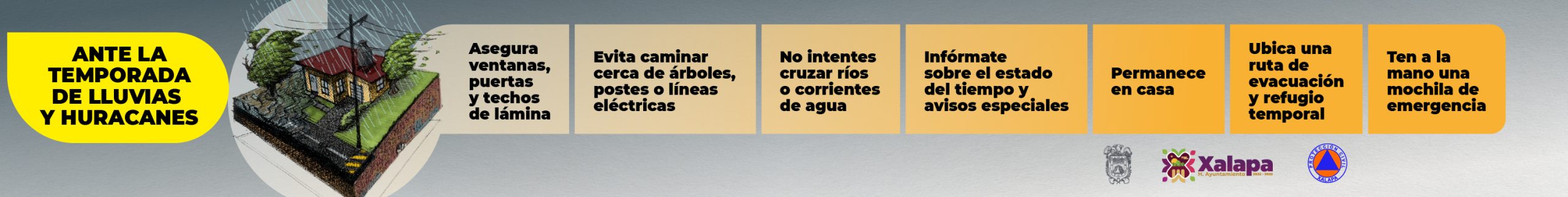Miguel Barrero/Zenda
Cuando Joaquín Sabina apareció por Mieres en las fiestas de San Xuan de 1993 no era todavía la estrella rutilante en la que estaba a punto de convertirse. Tampoco se puede decir que fuera, a esas alturas de la película, un cantautor de culto: su «Y nos dieron las diez» llevaba meses sonando a cualquier hora en cualquier parte y el elepé Física y química ocupaba lugares de honor en las listas de ventas cuando figurar en ellas todavía significaba algo. Estaba, por así decirlo, enfilando el último tramo de la pista de despegue, ése en el que ya no hay vuelta atrás y a cuyo término sólo cabe o vuelo plácido o tragedia, y aquella noche de primavera se llenó hasta la bandera el viejo Hermanos Antuña para darle luces largas y desearle que la travesía lo condujera hasta buen puerto.
Fue mi primer concierto de Sabina, y también el lugar donde descubrí que no andaba escaso de cómplices en una devoción que tenía, aunque a destiempo, algo de tibia rebelión generacional frente a la querencia de mi padre por Aute, el enamoramiento de mi madre con Serrat y la admiración incondicional que ambos deparaban a Víctor Manuel. Unos años antes, casi con el cambio de década y tras dar mucho la tabarra, me habían comprado en el Círculo de Lectores la casete de Mentiras piadosas; poco después, nuestra primera cadena musical se estrenó con el doble vinilo en directo de Sabina y Viceversa, que adquirí con mis ahorros para la ocasión en la tienda de Eusebio. Cuando en aquel anochecer de junio se encendieron las luces del campo de fútbol de mi pueblo al compás de los primeros acordes de «Princesa», yo era un niño con zapatos nuevos brincando desaforado con esa pasión que sólo concede el entusiasmo y el orgullo tontorrón de decir a quienes me rodeaban, en su mayoría neófitos reclutados al calor de las radiofónicas, que por mucho que se desgañitasen coreando los estribillos recurrentes yo era capaz de seguir todas las estrofas porque lo había descubierto antes.
Fue la primera de unas cuantas noches felices, porque al cabo de los años he perdido ya la cuenta de todas las ocasiones en que lo he visto en acción y no creo que las calculadoras tengan dígitos suficientes para sumar las veces que he escuchado sus canciones. No llegué al mundo con la puntualidad necesaria para ser parte en los aquelarres de La Mandrágora o asistir como público a las famosas divagaciones noctámbulas de Tola o acudir a aquellas dos veladas míticas en el Cine Salamanca, pero puedo dar fe, porque estuve allí, de que el disco 19 días y 500 noches sonó por primera vez en vivo en la plaza de toros de Gijón, o contar cómo se sufrió su gatillazo desde el patio de butacas del teatro Jovellanos, o calibrar la temperatura del abrazo posterior en el Palacio de los Deportes de La Guía. Puedo evocar el mapa que adornaba el escenario mientras sonaba «El rocanrol de los idiotas» en el arranque de la gira del Contigo, o hablar de las reverberaciones inhóspitas del Würzburg salmantino en el colofón de «Barbi Superestar», o constatar que «Si volvieran los dragones» prometía ser en sus primeros balbuceos la magnífica canción que acabó siendo. Puedo afirmar, en fin, que cuando asistí en Madrid al penúltimo estertor de la gira con la que, contra todo pronóstico, recorrió España y América lo hice con la congoja de intuir que no iba a haber más estaciones en el recorrido del tren expreso procedente de quién sabe con dirección a cualquier parte.
Por eso mismo, porque en resumidas cuentas Sabina viene estando en mi biografía desde que comencé a usar la razón en defensa propia, sea tan dulce saber que aún está algo por venir y tan amargo corroborar que ese algo será, ahora sí, una despedida. Cuesta decir adiós a las cosas, grandes o pequeñas, que alimentan nuestro imaginario, ésas de las que uno no querría desprenderse nunca, y no es fácil barruntar cómo serán los días sin aguardar un nuevo disco, los veranos sin vislumbrar en el atardecer el horizonte de otra gira. Hace casi dos décadas estuve con él codo con codo en la Semana Negra. Cometí el atrevimiento de regalarle un ejemplar de la que entonces era mi única novela y me correspondió con una dedicatoria en mi edición de Con buena letra ―«Para Miguel, hermano en la palabra»― que me infundió valor para hacerle una de esas confesiones que se callan por vergüenza: «Te lo dirán muy a menudo, pero tus canciones han sido muy importantes en mi vida». «Me lo dicen muchas veces», contestó, «pero siempre noto cuándo me lo dicen de verdad». Me importó poco que pudiera ser una simple respuesta con la que salir del paso. Lo que yo quería era expresarle mi gratitud por la mucha felicidad que me habían regalado sus canciones, ésas que le sigo agradeciendo ahora que han pasado veinte años y se aproxima la hora de un adiós que esta vez, mal que nos pese, no será una mera excusa con la que maquillar un hasta luego.