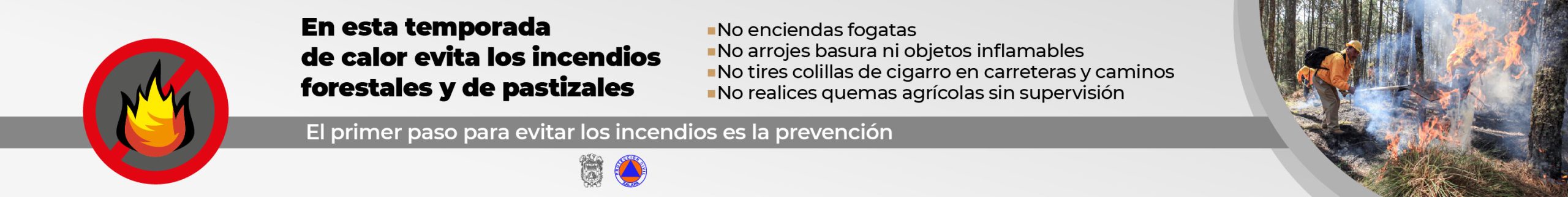Orlando Guillén
La ofrenda de muertos
de Gordon Ross
Doy gracias a la bienpagá labor aduanera del tuberculoso periodismo mexicano: en su momento dejó inédito este texto —hasta que lo recogí en 2006 en mi accidentado libro La estampida de los hipócritas. Allí aparece en forma de un borrador cuya condición de tal no tuve tiempo entonces ni de advertir por circunstancias políticas en defensa de la poesía y de mi persona que no vienen al caso y son públicas, y ahora cede su lugar a la versión definitiva. Es terriblemente lamentable y me pesa inimaginable que mi amigo el gran ceramista y gran escritor Gordon Ross ya no pueda leerlo. Pero mi espíritu y el suyo más allá de los espacios y los muchos tiempos de los muchos universos son hermanos y un día entre los días descarnaos de lo ∞ compartirán de nuevo, y me consuela que para ello ya también me falte poco, esta línea que dibuja vida la muerte de lo que amamos.
Barcelona, 2020 •
En una ofrenda cerámica floral como la que a partir de hoy ofrece Gordon Ross en el Museo de Culturas Populares, se produce un cruce de cemento metafísico que destaza una víctima puntual por radical terrestre. Por eso, el primer sentido corresponde a su silueta ritual, y no por razones de tipo estético ni menos esteticista sino por su ejecución (en un espacio ajeno que la muerte evocada cobra propio) por cifra literal de las vísceras humeantes de un relámpago místico.
Mas en la misma medida que el beso del amanecer participa del instante, la mística se asume lenguaje particular, y el rito en sí lenguaje de la forma y no mero ejercicio. Los platos, por ejemplo, remiten por su estilo a formas tradicionales de estirpe oriental, lo cual por supuesto no es gratuito: la mezcla de colores que supone arrastra la inteligencia de una alianza rota: el segmento de un pegote cuyo curso es frontera que se bifurca, ya en una dimensión de vida, ya en una dimensión de muerte.
Y es que, puesto que se trata de una creación de artista, parte de una circunstancia particular hacia un universal escindido o, mejor, bifronte. En Gordon canta a manera de palenque en la conciencia el galillo de los gallos de dos culturas resueltas en una no sin contradicciones: la occidental en que el autor se horma, y la fractura al roce de una cosmogonía más viva de lo que parece y deja huella símil: la que esplende y se desarrolla antes de la llegada de los bárbaros de Iberia.
De manera expresa y expedita, para Ross “en ocasiones propicias la cerámica trasciende cualquier fin utilitario o puramente estético para ser herramienta del rito, llave que es puente en lo profundo”. La experiencia de este rasgo no sólo ocupa su sitial justo sobre altar de reminiscencias católicas sino se manifiesta en la cruz —que, siéndolo, no es la de Cristo por la magia de la calavera que la corona como a Reina de Burlas, y es la cruz cósmica del universo naua y mesoamericano. Así pues, y viva desde el panteón olmeca clásico (ante cuya maravilla cerámica oficia el artista una ofrenda otra: la de una admiración rendida), la ofrenda a los muertos es una tradición ‘cultural’ en el sentido de que se mantiene por cultivo popular, y ostenta pátina sincrética. Dado el punto de vista del creador oferente, la cerámica en este nudo votivo permite o posibilita, por la tipología de los artefactos y por el horizonte ancho de las formas y los colores, el desarrollo de técnicas experimentales que enriquecen el oficio general del ceramista. Tal detalle se produce por imposición del espíritu y come y bebe de la espontaneidad del minuto.
En focal presencia de representación o escenario ritual hay un altar principal precedido por una pieza redonda plana, negra y lustrosa a manera de espejo de obsidiana humeando.
Al frente, dos urnas. Una es una vasija simple en forma de copa, y la otra, más compleja, al antiguo modo zapoteca —digamos: Monte Albán. Atrás, penacho airoso, la talavera de ocho floreros despliega sus cempazúchiles. Frente al altar, la ofrenda propiamente tal consiste en platos, copas y utensilios para escanciar y apagar el hambre y la sed de los muertos. Hay vasos (votivos naturalmente), y candelabros. En ambos extremos alzan su mole dos floreros monumentales. Y a manera de estelas, dos esculturas abstractas: dos enigmas vagamente sexuados que revierten a lo eterno (para él más bien universal) masculino/femenino, orquídeas a una del misterio de la vida y de la muerte.
En este mismo orden, el altar abre el flanco de ideas y sugerencias a un cuadrángulo cuyos laterales se cubren a su vez con tres piezas cada uno: las blancas por un lado; las anguladas por el otro. Al fondo cierra la perspectiva una pieza doble, cargada de significado por serlo en unidad.
Y en el centro, síntesis o fusión cerámica de contrarios, el platón ombligo lunar.
El alto plano se ubica en los dominios de la sombra: Tezcatlipoca; la noche: espejo que de tan negro humea. Humea, sí pues, y cuelga negro y lustroso y redondo: espejo de obsidiana impuro.
Las dos urnas están dispuestas a izquierda y derecha, signo de muertas y muertos, respectivamente.
La parte blanca corresponde a la zona femenina por sus formas y color en la ofrenda. Las partes anguladas constituyen la masculina. Sobre la parte femenina se incide en el sexo recipiente, en el hogar en connotación tradicional inamputable abstracta, y en la vasija por arriba rota, como heridura en virgen, donde se contiene el agua y la obsidiana.
La obsidiana y el agua, símbolo unitario de la guerra florida.
Parecería contradictorio proponer el amor como atributo femenino y al mismo tiempo la guerra florida por atributo destructivo masculino. Pero esto de aquí en tanto arte no es historia ni mero psiquismo sino consecuencia vivencial creadora. La guerra florida, en el mito que el autor concibe, no se lleva a cabo para matar sino para capturar vivos que ofrendar a los dioses: así iguala ceremonial el artista al tlaxcalteca y al naua en oficios sangrientos. El agua y la obsidiana: el aguafuego/negro. Las peripecias del ‘honor’ guerrero y el ritual sacrificial a los dioses. La ‘bravura’ de la defensa de la propia vida, por instinto, mientras se ilumina místico un destino brutal de la especie sobre lo oscuro ejecutante: ser a un tiempo oferente y oferta.
En la parte masculina ocupa su lugar como lengua de grietas matinadas por el tiempo la piel de Xipe Totec el Desollado, bebedor de la noche, cuestionado por el viejo vate que lo mira temblar. La orquídea florida de noviembre en la maceta es, entonces, representación alegórica de la fuerza de la vida, en flor nueva que florece el día de muertos, abiertamente personalizada.
En el pebetero sagrado por pie de triple rodillo, se levanta el humo espeso de los corazones que arden a los dioses: los corazones de los guerreros floridos. El centro de la representación lo ocupa sin embargo el platón ombligo, centro real del poder humano: la fuerza, la energía, el origen y el laberinto.
Huitzilopochtli es presencia dual, y en pinza doble cierra su testigo.
(Circa 1983-84)