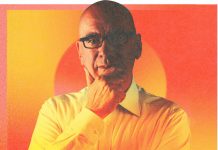No fue un “incidente ferroviario”; fue un descarrilamiento. Y con él volvió a quedar al descubierto la descomposición que atraviesa a las obras emblemáticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A poco más de dos años de la inauguración del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la tragedia cobró vidas humanas y dejó decenas de heridos, mientras el gobierno insiste en manipular el lenguaje para evadir su responsabilidad política y moral.
Las cifras oficiales de la Secretaría de Marina -hasta hoy- no admiten eufemismos: 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. Una locomotora fuera de las vías, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo. En cualquier país con estándares mínimos de seguridad, esto constituye una falla grave de infraestructura, supervisión y operación. En la lógica de la Cuarta Transformación, en cambio, se reduce a un simple “incidente”, porque reconocer el descarrilamiento implicaría aceptar el fracaso.
El Tren Interoceánico fue presentado como una de las joyas logísticas del obradorismo, el proyecto que integraría al sureste al desarrollo nacional y convertiría a México en un corredor estratégico entre océanos. Sin embargo, como ocurrió con el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Olmeca “Dos Bocas”, la propaganda sustituyó a la planeación técnica, la complicidad y compadrazgos permitió la corrupción y la lealtad política desplazó a la capacidad profesional.
La obra quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Marina, encabezada entonces por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles -hoy secretario del ramo- y fue “acompañada” por la ‘asesoría honorífica’ de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente. El mensaje fue inequívoco desde el inicio: el proyecto no sólo era estratégico, también era familiar. Y cuando el poder se hereda, se protege y se administra en círculos cerrados, los controles simplemente desaparecen.
Este accidente no ocurrió en el vacío. Es la consecuencia de un historial de advertencias ignoradas, contratos opacos, adjudicaciones directas y una cancelación sistemática de la fiscalización pública. Toda la información que debía ser revisada por órganos autónomos fue blindada bajo el argumento de la “seguridad nacional”, una coartada jurídica utilizada para ocultar sobrecostos, fallas constructivas y posibles redes de corrupción.
Tras la tragedia, Morena activó su conocida maquinaria de contención política. En una coreografía perfectamente ensayada -nado sincronizado-, funcionarios, legisladores y propagandistas salieron a lamentar los hechos, a expresar condolencias y a pedir “no politizar” el tema. Es el guion de siempre: minimizar, victimizarse y descalificar a quien se atreva a cuestionar. Los analistas críticos vuelven a ser etiquetados como “comentócratas” o “chayoteros”, mientras las víctimas quedan reducidas a simples estadísticas.
Hay, sin embargo, un elemento que vuelve este episodio aún más grave: los audios difundidos por Latinus, en los que Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, vinculados al entorno de los hijos de López Obrador, hablan con cinismo ofensivo de una red de corrupción -“¡A huevo! ¡Es que esa madre es lo de nosotros!”- que operaba precisamente en estas obras. “Cada tres mil metros cúbicos… su mochadita”, dicen entre risas, anticipando incluso la posibilidad de un descarrilamiento – Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo – como si se tratara de un daño colateral asumible.
Hoy, esas carcajadas se transformaron en muertos.
Las obras emblemáticas del obradorismo no sólo fracasaron en eficiencia y transparencia; se convirtieron en símbolos de un modelo de gobierno que desprecia la técnica, la rendición de cuentas y, en última instancia, la vida humana. La corrupción no fue una desviación del proyecto, fue el método.
El problema ahora recae en la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta una herencia tóxica. Su discurso de continuidad choca de frente con una realidad que no puede ocultarse. Cada accidente, cada filtración y cada nueva evidencia de corrupción arrinconan más a su gobierno y confirman que el verdadero lastre -conviene insistir- no es la oposición, sino el propio obradorismo y el morenismo que lo sostiene.
El tren no descarriló en el Istmo. Descarriló el relato, la supuesta superioridad moral y la narrativa de un movimiento que prometió no mentir, no robar y no traicionar. Una vez más, la realidad pasó por encima del discurso.