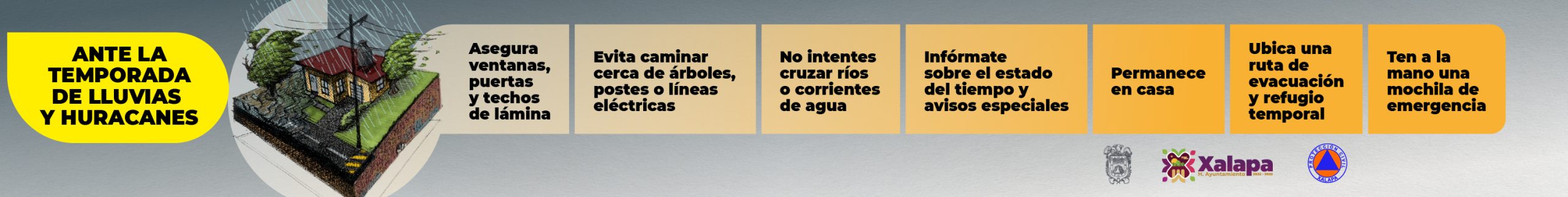Javier Memba/Zenda
Dwight Taylor, guionista de tres de los grandes títulos que Mark Sandrich rodó a la mayor gloria de Fred Astaire y Ginger Rogers —La alegre divorciada (1934), Sombrero de copa (1935), Sigamos a la flota (1936)—, y de otras muchas maravillas del Hollywood clásico, recordaba a F. Scott Fitzgerald hecho un guiñapo, en el comedor de la Metro pero al borde del abismo. El autor de El gran Gatsby (1925) estaba a punto de ser despedido del estudio. Zelda Fitzgerald, su esposa, una de las grandes flappers de los años 20 —la “era del jazz” la llamó el escritor en su colección de relatos más celebrada—, acababa de ser dada de alta en el hospital suizo donde la recluyó, después de que a ella se le diagnosticara esquizofrenia, cuando, en un intento de suicidio, estuvo a punto de estrellarlos a todos —Scottie, la hija de ambos, también— mientras Scott conducía el coche por una carretera que discurría al borde de una cornisa en la Costa Azul francesa.
De nuevo en casa, Fitzgerald había regresado a Los Angeles, obligado a la escritura de guiones. Era un empleo que detestaba, y siempre lo consideró un envilecimiento de su vocación: la novelística. Pero había que seguir costeando los tratamientos de Zelda, quien no acabaría de curarse nunca. De hecho, moriría años después de su marido, en el incendio del psiquiátrico donde estaba confinada. No le era fiel, pero la amaba.
La pérdida de la razón de Zelda se aceleró durante la primera estancia del matrimonio en Hollywood (1926), cuando descubrió que Scott le era infiel con Lois Moran, una actriz de 17 años que aquellos días cobró notoriedad con su creación de Laurel Dallas en la primera versión de Stella Dallas. Dirigida por Henry King en 1925, fue estrenada en España con el título de Y supo ser madre…
En aquella ocasión, los Fitzgerald se instalaron en Hollywood a instancias de John W. Constantine, un productor de la United Artists que, tras el éxito de El gran Gatsby, intentó que Scott escribiese una comedia sobre las flappers. Además de no conseguirlo, ya entonces los Fitzgerald se hicieron notar con sus borracheras. Y eso que era difícil llamar la atención por sediento en el Hollywood de la Ley Seca (1920-1933), donde todo el mundo bebía mucho más que cuando los bares estaban abiertos.
Sin ir más lejos, la misma noche en que Scott conoció a Lois Moran, durante una fiesta celebrada en la mansión Pickfair, un fabuloso rancho de Beverly Hills donde los Fitzgerald —tan borrachos como en esas fiestas de la Costa Azul donde escandalizaban con sus ebriedades a la misma jet set francesa a la que querían fascinar— fueron los primeros en bailar el black bottom.
Fue aquel un baile de parejas de orígenes jazzísticos que, como el charlestón, no tardaría en ser la moda en los salones más postineros de ambos lados del Atlántico. Pero entonces, en aquella fiesta, los Fitzgerald, más que enseñar el nuevo baile a quienes lo desconocían, lo que consiguieron fue enojar a todo el mundo. A modo de broma ocurrente, pidieron sus relojes a Ronald Colman —una de las estrellas más rutilantes de la pantalla silente— y Constance Talmadge —una actriz de la época que apenas habría de dejar recuerdo— y los arrojaron a la salsa de tomate que se estaba preparando en la cocina. A excepción de los productores que le contrataban una y otra vez, el cine tampoco quería a Fitzgerald.
Ya entonces, en su primera estancia en Hollywood, el novelista —alcohólico desde sus días de estudiante en Princeton— se hizo notar más por sus borracheras que por sus libretos, de modo que era un autor que había defraudado las esperanzas que el cine había puesto en él. Cuando los tratamientos de Zelda requirieron más dinero que la vida junto a ella en el gran mundo, F. Scott Fitzgerald se acordó de Hollywood y, tragándose su orgullo, volvió allí en busca de cifra.
Lo más curioso es que Hollywood también le perdonó todos esos guiones suyos que no pudo utilizar, y volvió a darle empleo y cobijo. Y aún es más sorprendente si consideramos que el universo del escritor, esos felices años 20 con sus triunfadores, sus arribistas y sus desahogados, empezaban a estar mal vistos tras el crac del 29. Ahora la pauta estaba marcada por autores más atentos a los problemas sociales.
En el otoño de 1931, en aquel almuerzo con Dwight Taylor en el comedor de la Metro, los dos escritores coincidieron con el gran Tod Browning y su equipo, entonces ocupados en la filmación de La parada de los monstruos (1932). Inocentemente, las siamesas del reparto de Browning se sentaron a la misma mesa y empezaron a leer el menú. “Scott se puso verde como un guisante y, llevándose la mano a la boca, corrió hacia un espacio abierto”. Allí debió de soltar hasta la primera papilla. Con posterioridad, el mismo Fitzgerald dio cuenta de aquel vómito en una de sus piezas breves más conocidas: Crazy Sundays.
De antiguo, las adaptaciones de sus novelas siempre han dado lugar a cintas excelentes. Puede que la menos conocida sea El precio de la belleza (William Seiter, 1922), una versión silente de Hermosos y malditos, publicada ese mismo año. Muda también fue la primera adaptación de El gran Gatsby, que Herbert Brenon rodó en el 26 con el título de La dicha de los demás, y el Gatsby del 49 de Elliot Nugent, el del 74 de Jack Clayton, y también el del 2013 de Baz Luhrmann —¿por qué no?—; La última vez que vi París (Richard Brooks, 1954), Suave es la noche (Henry King, 1962), El curioso caso de Benjamin Button (David Fincher, 2008)…
Entre los guiones que el autor escribió para Hollywood, apenas podemos dar noticia de Tres camaradas (Frank Borzage, 1938), sobre una novela del pacifista Erich Maria Remarque. Sin embargo, algunas de las personas que conoció en Hollywood tuvieron una transcendencia relevante en su obra. Lois Moran es la Rosemary Hoyt de Suave es la noche, que en los primeros borradores de la novela era un hombre. Y qué decir de Irving Thalberg, el productor estrella de la Metro, cuando el escritor lo conoció en 1927, protagonista de El último magnate, la novela que dejó inacabada cuando se murió, en 1940, de un ataque al corazón —cuyo primer aviso le sobrevino en Sunset Boulevard— habiendo alcanzado finalmente la sobriedad.
Thalberg precisamente fue quien expulsó a Fitzgerald de su equipo de guionistas en 1928, siendo ocupado el puesto del novelista por Anita Loos. Bien podría decirse que Hollywood dio más inspiración a Fitzgerald que él a Hollywood. Sin embargo, era muy común entre la crítica que, para definir algunas de las técnicas interpretativas de Cary Grant, cogieran una de las definiciones que su autor nos ofrece del gran Gatsby: “Sonreía con comprensión, con mucho más que simple comprensión. La suya era una de esas raras sonrisas dotada de una especie de tranquilidad inmutable, casi eterna… Se enfrentaba a todo el mundo durante un instante y luego se centraba en ti con un prejuicio irresistible en tu favor”.
Ernest Hemingway siempre consideró que Zelda, que quemó sus ropas en una bañera cuando supo del lío con Lois, fue tremendamente perjudicial para Scott Fitzgerald. Cuando estaba cuerda procuraba que escribiera relatos, sus famosos relatos para el Saturday Evening Post, porque se los pagaban antes y mejor que las novelas. Hermosos y malditos, como el título de otra de sus mejores ficciones, la vida del matrimonio en el gran mundo dependía de aquellas piezas para revistas, por más que la crítica de la época dijese que debía empeñarse en escribir la gran novela americana del siglo, lo que probablemente ya había hecho en El gran Gatsby, aunque no se percibiese aún.
De publicación póstuma, The Pat Hobby Stories fueron unos relatos en los que el autor de Hermosos y malditos se parodiaba a sí mismo al dictado de Hollywood. El último magnate (1976), la adaptación a la pantalla de su novela inacabada, fue la última gran cinta de Elia Kazán. La experiencia de Scott Fitzgerald en el cine nos demuestra, y de forma irrefutable, que fue un mal guionista pero un excelente escritor.