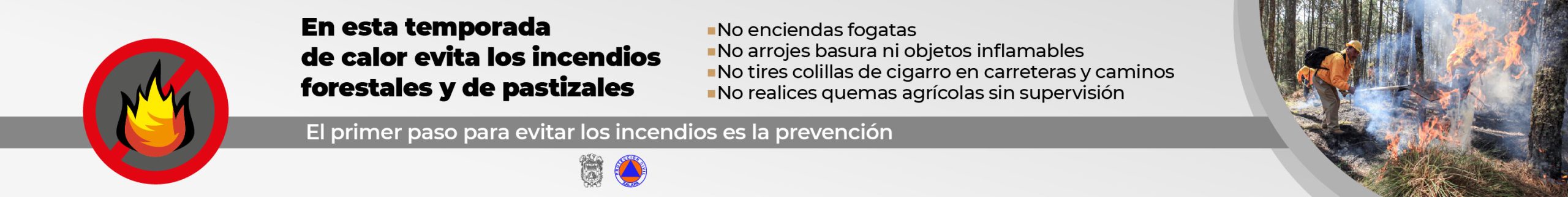Carlos Mayoral
La anécdota con la que abre cada martes esta sección la escribo en primera persona. Estadio Santiago Bernabéu. Mediados de la década de los noventa. Jugaba el Real Madrid contra el Manchester United, y mi padre decidió que era un buen momento para iniciar a su hijo en el noble arte de visitar el coso futbolero. Hubo una trifulca en los alrededores del estadio, un clásico inglés. Al niño que yo era le impresionaron los policías a caballo, disolviendo la riña como centauros en el desierto. A medida que iba subiendo las escaleras se iba descubriendo un tramo más de graderío, palabra esta última que, por cierto, siempre me encantó. El rumor producido por centenares de miles de seres humanos me heló la sangre. Pero más me impresionó aún ver cómo un muchacho rubio, a la sazón David Beckham, colocaba el balón donde quería. Cómo jugaban esos ingleses: controles, disparos, regates… Si esta sección, como digo, abre siempre con una anécdota artística, pocas veces sentí yo un placer estético como frente a aquellos tipos que pateaban con buen gusto el balón.
Han pasado muchas vidas, y honestamente creo que ya nada en ese deporte es lo mismo. Sé que me dirán que habla por mí la nostalgia, que tiendo a pensar que de todo hace ya veinte años, como diría el poeta, que el idealismo de la niñez corrompe mi juicio. Pero veo recoger a Messi la Copa del Mundo con una túnica que oculta esos maravillosos —y borbónicos— tonos albicelestes, y pienso: ¿hasta qué punto el deporte ha sido comprado? Veo que el Mundial se juega en invierno, rompiéndole los esquemas a mi memoria, que asocia este torneo a la pereza canicular de la meseta, y pienso: ¿Hasta qué punto esto que veo es otra cosa distinta a la que un día me pareció el más puro y simple de los movimientos artísticos?
Ya no importan tanto los controles como aquellos con los que Zidane, el calvo francés, me enamoró en la pubertad, estéticamente perfectos; o los gambeteos callejeros de Ronaldinho, mago al que como madridista sufrí; ahora este asunto se decide por el atleta que llega una milésima de segundo antes al balón, por el deportista que comió el miligramo exacto de quinoa recomendado por el dietista, por llevar las espinilleras de fibra de carbono, por pasar más de la mitad de los entrenos en el gimnasio, por medir los vatios de fuerza con no sé qué cacharro, por hacer pasar al defensa central por culturista, por dormir en cámaras hiperbáricas, y otras paparruchas medio científicas. Y ya no es sólo que el talento se difumine entre mancuernas. Es que a los estadios se les ponen nombres chinos, los fueras de juego se deciden por una cámara, los cromos han dado paso a las consolas, ya nadie utiliza chapas con los nombres de los jugadores, los Mundiales se juegan en invierno y el campeón recoge el trofeo con una túnica. Como quiera que no entiendo nada, sólo me queda por decir una cosa: adiós, fútbol moderno.