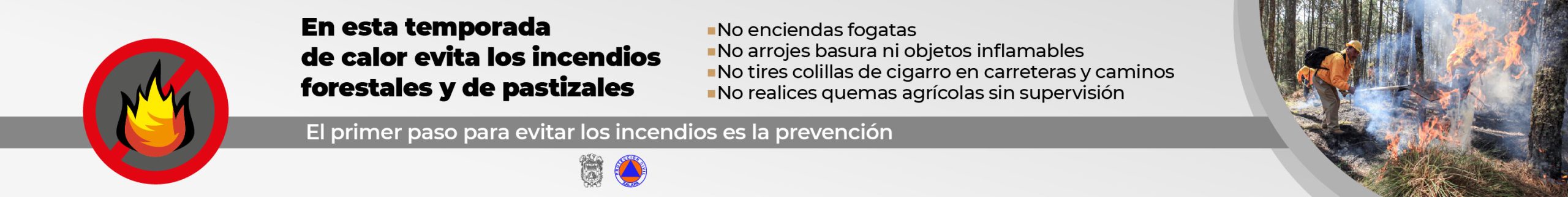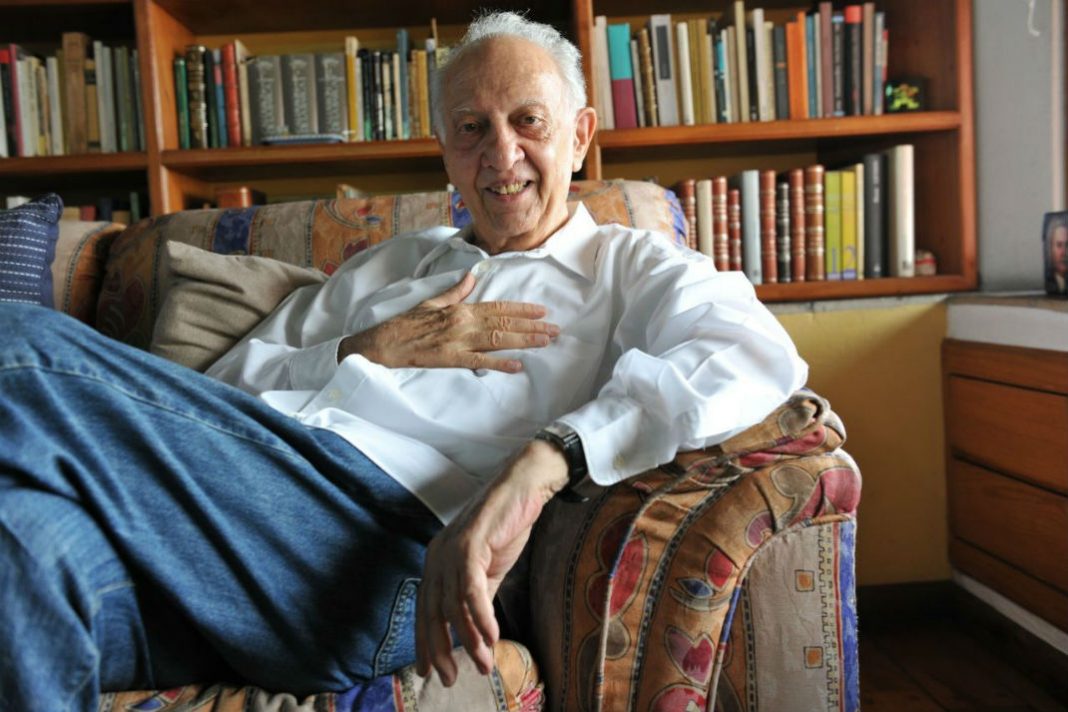Víctor Hugo Martínez González*
Escritor imprescindible, multidimensional y a la vez único, Sergio Pitol (1933-2018) es y seguirá siendo fundamental en la literatura del siglo pasado en nuestro país. Este ensayo, a noventa años de su natalicio, nos conduce por los derroteros esenciales de su pensamiento tan diversificado en sus libros: El tañido de una flauta, Juegos florales’, El desfile del amo’, Domar a la divina garza, El arte de la fuga, por mencionar sólo algunos.
Escribir significa conquistar una forma personal e inconfundible, pero marcar de ese modo al lenguaje está reservado a una minoría de escritores. Topamos con esa grandeza al leer en Chéjov los silencios, que en sus cuentos lo dicen todo. Disfrutamos de ese prodigio en Henry James y su “punto de vista”. Los diálogos de Hemingway, la lucidez de Onetti o la captura del instante en Saer, forman un universo propio. Sergio Pitol pertenece a esa estirpe fuera de serie.
Conquistar una forma de escritura supone, como condición necesaria pero insuficiente, un arduo trabajo y preparación de los insumos estilísticos. Lo decía Pitol al defender que la literatura no es sólo obra de musas caprichosas, pues ese momento inspirado puede escaparse ante la insuficiencia de recursos para transitar de una descripción a una escritura en la que el mundo se resignifica. En su cuento “Del encuentro nupcial”, en el que el centro es precisamente la composición de un relato, Pitol muestra el instante preciso en que un esbozo de historia se anula ante el desfase entre ilusiones y herramientas del escritor. En El arte de la fuga, sentado en su escritorio en Varsovia, Pitol divagaba sobre el ímpetu de saltar a la calle y sufrir el riesgo de que un relato se frustrara al despegarse del cruce glorioso entre inspiración y trabajo. En El Mago de Viena lo escribe con maestría: “cuando un punto de la realidad estalla, todo se pone en movimiento”; es entonces, en esa fugacidad irrepetible, cuando un escritor puede mirarlo todo de modo distinto y condensar ese trance en una forma inducida por las corrientes subterráneas de su conciencia. Abriendo su taller creativo, en Una autobiografía soterrada Pitol comparte estas y otras enseñanzas.
El oficio, sin embargo, no lo es todo. Ningún escritor mexicano como Pitol ha estado tan cerca del destello de la literatura para saber que la inspiración no emana de un método probado. La vocación literaria, aprendí al leerlo, es un misterio para quien la lleva dentro y le consagra su existencia. La relación visceral y sanguínea de Pitol con la literatura era algo que él declaraba inexplicable. La hermosa forma de su escritura nace de ese sustrato.
El Gran Lector
Leer por primera vez a Pitol depara una seducción inatajable, un descubrimiento de lo que casi no se puede creer al ver reunidas en su prosa cualidades que se pensarían irreconciliables. Soñar la realidad, como gustaba decir él, era el fruto de detonar las barreras entre realidad e imaginación, al grado de que en su cuento Nocturno de Bujara, o en fragmentos de su novelas El tañido de una flauta, Juegos florales, El desfile del amor o Domar a la divina garza, Pitol resulta ya indistinguible de sus propios personajes.
Releer a Pitol, adictos ya a ese embrujo, permite identificar sus exquisitas influencias. Como Borges, Pitol aseveró estar más orgulloso de lo leído que de lo escrito. Un Gran Lector. Ante todo, Pitol fue un lector superdotado para asociar lo que luce antitético. Todo está en todo, repetía en sus relatos tres décadas antes de su Trilogía de la memoria, y a partir de la cual ese mantra equivaldría a lo pitolesco. En sus cuentos moscovitas, el influjo de Schnitzler es palpable, como en otras obras suyas Gógol, Gombrowicz, Tolstoi, Reyes, Schulz, o el cine de Lubitsch son ángeles tutelares de los que Pitol abreva y presume sus huellas.
Henry James escribió una autobiografía guardándose el más nimio detalle de su vida privada. Una segunda, o mejor, tercera lectura de Pitol, aprecia en ese aprendizaje la lente por la que Pitol narrará también su autobiografía literaria, esto es, su vida dentro de los libros y el recuento de anécdotas imposibles de resolver si acontecieron en sus sueños, en la imaginación de sus diarios o en la memoria que ficcionaliza los hechos. Releer a Pitol conduce así a la pregunta por su forma original, exclusiva y vigorizada a través de sus elecciones afectivas. Una página suya no tiene comparación, deviene de un misterio inasible.
“Maravilloso” no es la mejor palabra para indagar en los orígenes de Pitol, si uno trata de desentrañar, con una hipótesis infértil y sociologizante, el cofre de sus secretos. La conocida historia consigna que la temprana orfandad, la precoz lectura, la enfermedad crónica o el viaje permanente serían la materia prima de su literatura. Pero esas piezas describen sólo la superficie del milagro. Las pistas más genuinas están en su infinita obra. A efecto de rendir homenaje a este hechicero, quiero sugerir algunas fuentes de su encanto.
La clave generacional
“En la tradición occidental ha habido una estrecha relación entre lo bien que uno expresara un punto de vista y la credibilidad de su argumentación […] Y el estilo no consistía sólo en una oración bien construida: una expresión pobre ocultaba un pensamiento pobre.” Con estas palabras, el historiador Tony Judt recuerda la prioridad que su generación intelectual dio a un léxico profuso, fino, complejo. Esa aristocracia del espíritu se traduce en Pitol en la conciencia de que la forma más estructurada, con varias capas de sentido, es imprescindible para narrar tramas en las que los significados jamás son unívocos. Re-presentar la realidad, más aún, fracturarla mediante su relato, exigía para Pitol esa virtud. Muchos años después de probarse en las alturas necesarias para desplegar las cajas chinas con las que sostiene sus cuentos y novelas, Pitol mantendrá esa forma evolucionando a la primera persona con la que relatará memorias y ensayos en un tono conversacional, pero de muy elaborada sencillez. Este rigor es evidente en las distintas etapas de su producción, enlazadas por una unidad de la forma conquistada.
En clave contextual también puede entenderse el desplazamiento que llevará a Pitol veintiocho años fuera de México, pasando por Beijing, Roma, Varsovia, Belgrado, Kotor, Praga, Budapest, Samarcanda, Barcelona, Moscú, París o Londres. Pitol es un escritor anterior a la profesionalización de la literatura. En ese ambiente, viaja en buques de carga, traduce joyas invaluables, dirige colecciones insólitas, se piensa como una voz para un público no especializado y escribe libros que sólo un año después tendrá en sus manos a vuelta de correo. Libertad absoluta. En ese clima, fuera de México y sus capillas literarias, la escritura de Pitol se deleitará en la falta de restricciones para moldearse bajo el dictado de su hedonismo. Como un clásico secreto y del futuro (Monsiváis dixit), Pitol vivió esa etapa en la que el estallido del eros y la liberación de sus aflicciones le permitieron lograr una literatura excéntrica y dislocada, distinta a los aires faulknerianos de sus primeros cuentos. El drama de mexicanos fuera de su país, y después el regocijo y la parodia delirantes, aparecen así en sus libros No hay tal lugar, Los climas, Del encuentro nupcial, Vals de Mefisto o el Tríptico del carnaval.
Un último apunte generacional. Al volver a México, por razones otra vez relacionadas con la enfermedad y con un temor irracional a la muerte, Pitol decide que es tiempo de cortar con excesos y digresiones, y encerrarse a culminar su obra. Lo hace en el jardín de su familia en Veracruz, en una cabaña, enclaustrado sólo con papel y lápiz, sin ningún libro alrededor, con cronometradas pausas para comer. Parece inverosímil, pero de esa determinación, de ese signo generacional por completar el trabajo que será su único testimonio, el resultado es El arte de la fuga, esa obra inconmensurable y rejuvenecedora.
La experiencia escindida
Por su singular niñez y su personalidad diferente, Pitol se supo un individuo escindido de la normalidad. Mientras mi hermano montaba a caballo, yo leía a Tolstoi, Verne, Stevenson, Dickens y hasta las prohibidas memorias de José Vasconcelos que mi abuela insistía en retirarme. Cuando probé a jugar futbol, fui acusado injustamente de morder a otro chico y expulsado de la diversión física. Cuando hojeé un libro sobre razas, sentí que yo era “Iván”, el niño ruso ahí ilustrado. En El viaje, un libro breve magnífico, Pitol repasa esta sensación de anormalidad en su vida. En El arte de la fuga, luego de leer en un periódico la publicación de su primer texto, rememora que ese extrañamiento no tendría ya arreglo.
Ciertos personajes de sus cuentos encarnan esa conciencia de saberse incapaces de replicar los hábitos comunes. Esa mirada escindida es la causa del autoexilio al que Pitol se entrega, consciente de que en la distancia, en la libertad que sólo así podrá gozar, su imaginación asediará la forma presentida. Su obra es así la transposición a la literatura de sus rasgos más particulares e íntimos. Como el de Borges, el mundo literario de Pitol se halla en el extremo opuesto al de Hemingway. La escasez de diálogos en el caldero pitoliano es la impronta de una vida adentro de la imaginación, la ficción y los libros.
Saberse diferente desemboca en una literatura sin familiaridad con la producción literaria en México. El poeta Margarito Cuéllar me decía alguna vez que leía a Pitol en los setenta como un escritor raro y centroeuropeo. Esa escisión pitolesca no fue nunca culterana o pedante. El más internacional de los escritores mexicanos subrayó siempre que los ambientes cosmopolitas no valían sin una forma que los enlazara con los dramas de sus criaturas literarias; el viaje por las tierras más ignotas, que Pitol conocía al dedillo, debía estar al servicio de la trama. El cosmopolitismo, llegó a decir también, no basta si no está afianzado en una tradición nacional que permita que los falsos opuestos dialoguen. Sus ensayos sobre Rulfo, Reyes, Monsiváis, Pacheco o Gabriel Vargas se integran así con los dedicados a Dostoievski, Mann, O’Brien, Firbank, Waugh, Austen, Conrad, Hasek, Andrzejewski, la ópera china, el teatro ruso, la pintura mexicana, la italiana o la de Max Beckmann.
La precisa conjetura
La literatura aflora en Pitol bajo una inimitable forma conjetural. Considerándome un realista, ha escrito Pitol, esta alquimia literaria (por la cual la realidad es un complemento de la ficción) brota de un amplio, fabulado e irreductible concepto de lo real. En éste, la realidad desconoce las fronteras usuales, prescinde de esos confines convenidos, está abierta y se rehace para negar su cesura. Ninguna investigación cartesiana podrá dar con la cuadratura del círculo. Es por ello que Miguel Solar, el historiador detectivesco de su novela El desfile del amor, fracasa en su intento de aclarar los hechos que estudia. La realidad pitolesca es ajena a esa resolución, se ramifica en posibilidades múltiples, en oquedades instaladas en el relato. Esa Pasión por la trama (como se titula otro de sus libros) es más que un virtuoso alarde efectivista; se trata de una mirada que narra el mundo con asombro. “Encuentro increíble”: esta frase es el inicio de muchos párrafos suyos que adelantan lo sorprendente que a sus ojos lucen los objetos de vista y admiración. El instinto reside detrás de esa sensibilidad enamorada del caos y la belleza asumidos como contiguos. Despertarse de un sueño y aprestarse a reiniciar el trajín cotidiano, ¡eso sí que es inaudito!, escribe Pitol para dar cuenta de su espíritu encandilado. El protagonista de su cuento “La pantera”, visitado por sueños amenazadores, es así un alter ego de quien, sabedor de su pacto con voces infrecuentes, se provee de los momentos sagrados para trabajar, rebuscar en lo indescifrable, superar sus alcances y de nuevo soñar la realidad. Leer a Pitol ofrece la dicha de detectar en su prosa la palabra perfecta, las más precisa para nutrir un ars combinatoria de muchos y abigarrados significados con los que el lector deberá aventurarse.
Una política de vida
Pitol no fue un escritor político a la usanza de los debates de los años sesenta y setenta. Distante del boom latinoamericano, leyendo y aprendiendo de la literatura y actitud de Onetti, Pitol fue un crítico sutil de las teorías literarias y sociológicas entonces en boga. Pero la suya no es una obra apolítica, si por política entendemos una decisión integral y ética sobre la forma en que la vida puede vivirse. Ese es el núcleo por el que en su cuento “Cuerpo presente” el protagonista es denigrado (vía su confrontación con el arte) como un fantoche. Esa es la raíz del desprecio con el que Pitol imagina a la Falsa Tortuga, representante al pelo de cierto y mediocre funcionariado cultural. El mismo deslinde mordaz se halla en Dante C. de la Estrella y Nicolás Lobato, personajes, respectivamente, de sus novelas Domar a la divina garza y La vida conyugal. A ningún otro personaje mío odio tanto como a la inglesa Billie Upward –de la novela Juegos florales– por su manía de rebajar a los demás, ha confesado Pitol. Si pensamos en evocaciones aún más explícitas, en su libro Memoria 1933-1966 Pitol expone su rechazo a la Revolución Cultural maoísta y a toda variante de gobierno represivo. La posibilidad de un socialismo liberal y democrático, por el que él se decanta, aparece, a su vez, en pasajes de El viaje, así como en su afinidad con Two Cheers for Democracy, de E.M. Forster. Hombre de izquierdas, Pitol se mofará en sus relatos del sistema “revolucionario” mexicano. Su ensayo sobre Ibargüengoitia enfatiza por ello la putrefacción del PRI retratada en el abominable matrimonio de La vida conyugal.
La política de vida a la que aludo es un factor detrás del autoexilio de Pitol, enterado de que lejos de la cultura oficial su obra podría crecer a impulso de sus placenteros gustos de lectura. “Paz, Fuentes, u otros popes literarios, le importaban poco”, me decía alguna vez su amigo Mario Bellatin; Pitol –agregaba Bellatin– jamás habría regresado a México si no fuera por ese acceso infantil de miedo a una muerte que sentía merodearlo al ver cómo sus amigos empezaron a caer enfermos en Europa.
El mejor escritor (Vila-Matas); un prestidigitador (Villoro); el maestro al que debemos todo (Sada); un presocrático cuya escritura se carga de significados imprevisibles (Tabucchi). Con estas referencias no faltan razones para leer a Pitol y honrarlo con el embellecimiento de nuestras vidas ganado al rendirnos a su misterio. Sobran los motivos para leerlo. Para que sigan desbordándose, escribí aquí mi propia subyugación a este mago de la felicidad real y literaria. “¡Pero qué rústico e inexcusable pleonasmo lo de real y literaria!”, se carcajearía Pitol con sus ojos cómplices y sus brazos fraternos.