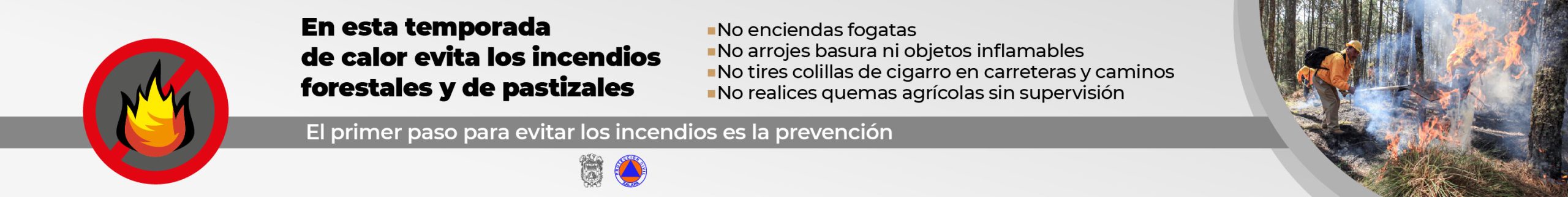Héctor González Aguilar
Si hay algo que abunda en este planeta, tanto como el aire o el agua, son las letras. No sólo aparecen en libros, periódicos o revistas, también se hallan en las calles, en los edificios de apartamentos, en las fábricas, en los centros comerciales, dentro y fuera del transporte público, y cómo ignorar su constante presencia en la sopa y en las compras a plazos.
La palabra escrita justifica su existencia siendo, ni más ni menos, un puntal de la comunicación humana. Es cierto que a la gente le encanta conversar, pero cuando se trata de ponerse serios lo mejor es recurrir a los mensajes escritos.
Recordemos algo que está en desuso hoy: las cartas. Durante siglos fueron un excelente vehículo para intercambiar ideas e información. En los hogares de los abuelos, la expectación creada por la visita del cartero –portador de noticias de parientes lejanos o de amigos entrañables- únicamente era superada por la ansiada aparición del panadero en los fríos atardeceres de invierno.
Nuestra capacidad para anunciar verbenas populares, para expresar nuestros sentimientos más nobles o para enviar notificaciones judiciales se reduciría notablemente si no se escribieran los respectivos mensajes, y sería en verdad extraordinario que un ávido lector entrara a las bibliotecas para saciarse de sabiduría en estantes de libros repletos de páginas, quizá numeradas, con sus renglones en blanco.
Las letras tienen un poder ilimitado, nadie podrá negar –incluidos los imposibilitados para la lectura- que este mundo gira por obra y gracia de la palabra escrita. Basta una instrucción, una orden, una petición, siempre por escrito, para que el mundo se mueva.
Pero tal profusión de letras no se ha formado de la nada. Los mensajes, los textos, no surgen así nomás como la maleza después de la lluvia. Para que ocurra el milagro de la palabra escrita se requiere de quienes mecen la cuna: los escritores.
En épocas pretéritas el hombre era más apto para la espada que para la pluma, lo cual no es de sorprender puesto que la guerra produce resultados inmediatos a quien consigue la victoria; en cambio, el beneficio de las letras no se reflejaba de manera tan rápida, por ello su difusión fue lenta en un principio. Aun así, con pocos escritores y muchos militares, fue posible la conformación de grandiosas bibliotecas.
Con el avance de la civilización –promovida más por la pluma que por la espada- más individuos, de diversas profesiones, le fueron tomando gusto a la escritura. Una pequeña digresión: con la invención de las farmacias se hizo necesario que los médicos anotaran sus prescripciones; el tiempo pasa y hasta ahora ninguna academia ha hecho justicia a los boticarios que, antes del uso indiscriminado de los ordenadores, convertían los garabatos de los facultativos en recetas para curar enfermedades.
El número de las personas que plasman sus ideas por escrito se incrementa con frecuencia; actualmente existe una comunidad que ejerce el oficio de escribir con fines utilitarios, es decir, por motivos económicos; otra comunidad lo hace por placer, con la única aspiración de que otros ojos –y no los de las moscas, precisamente- se posen sobre sus textos.
Resalta una minoría cuyas habilidades les permiten trasladar el oficio a los linderos del arte. Al ingenio y al esfuerzo de estos creadores debemos la existencia de las grandes novelas, los cuentos fantásticos o los enigmáticos poemas. Entonces, las letras, tan abundantes y tan pequeñitas, dejan de ser objetos ordinarios para tornarse en caros diamantes; el público lector, capaz de localizar la aguja más pequeña entre los montones de paja, las transfigura en objetos de culto.
Aunque quizá en el gusto por escribir hubiera alguna coincidencia, es impensable la comparación entre un simple practicante del oficio y un artista consumado. Ciertamente, podríamos colegir –partiendo de que según el sapo es la pedrada- que la satisfacción del artista que moldea una joya literaria es directamente proporcional a la del oficiante que se parte la cabeza buscando la rima adecuada para armar “las calaveras”, esos versos dedicados a los amigos en el día de muertos.
Te puede interesar: EL LIBRO QUE CERVANTES DEDICÓ A MONTERROSO