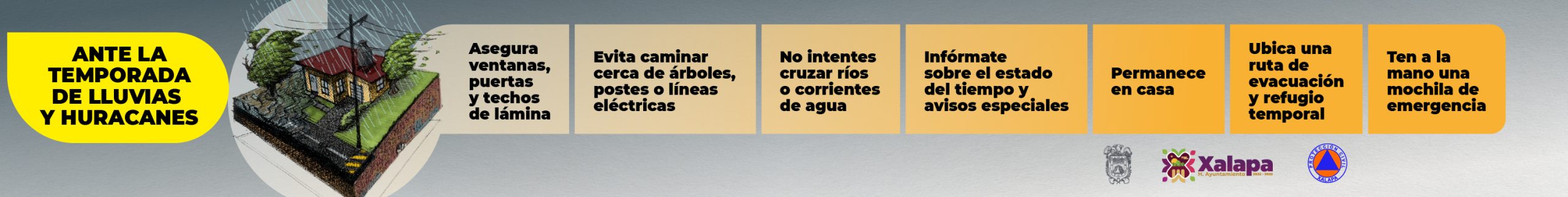Por Héctor González Aguilar
El interés por conocer puntos de vista, diferentes al propio, acerca de algún tópico en particular es una característica natural en el ser humano; por ello, sin distinción de género, se le tiene un gran aprecio a la buena conversación.
Cierto, hay otras formas de compartir las ideas, como las conferencias, las disertaciones o los sermones, si se quiere, pero en ninguna de ellas se participa activamente como en una conversación; ésta se prefiere porque produce el efecto de aprender cosas nuevas al mismo tiempo que se pasa un momento agradable. Y no son pocas las personas que después de una estimulante plática se toman la vida de otra manera.
No hay que confundirla con el divertido cotorreo o la insustancial cháchara, que se enfocan más en la socialización y no causan el efecto mencionado anteriormente. Ni hay que pensar que se necesita ser un sabio o un versado en todos los tópicos de la vida para ser un buen conversador; la cualidad básica requerida tiene que ver con los oídos y no con la lengua; es decir, antes que saber hablar hay que desarrollar la habilidad de escuchar.
Aquel que escucha a los demás tiene la capacidad para establecer buenas conversaciones; si conoce el tema, aportará sus propios conceptos; si lo desconoce, realizará las preguntas adecuadas que redundarán en una exposición más precisa por parte de quienes lo dominan.
Puede suceder que no se encuentre a la mano una persona con la cual conversar porque se está rodeado de los adoradores del insulso chacoteo; o puede ser que alguien sea de naturaleza retraída y poco afecto al roce social. Para esas situaciones, para esas personas, hay otra manera de encontrarse con excelentes conversadores: los libros.
De hecho, hay personas que ya no pierden su tiempo buscando con quien intercambiar ideas, acuden directamente a los textos. Ya en el Siglo de Oro español, Francisco de Quevedo lo afirmaba en uno de sus sonetos más conocidos:
Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos.
Lo mismo dijo mucho tiempo después, aunque en prosa, el filósofo alemán Emmanuel Kant: leer buenos libros equivale a conversar con las mejores mentes de los siglos pasados. Nuestra época modificó ligeramente este pensamiento: cuando se lee se establece un vínculo directo con el libro y no con el autor.
Para conversar con un libro es requisito saber escuchar con los ojos, como dice Quevedo. Primero se debe leer de manera reflexiva, luego se hacen las preguntas pertinentes y se vuelve a leer en busca de las respuestas. Si se aplica este método el texto se abrirá de par en par, nos enseñará el camino para avanzar en el conocimiento. Lo hará con gentileza, con educación, sin gritarnos y sin arrebatarnos la palabra.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.
Esto es lo que hace que nuestra relación con los libros sea tan disfrutable y provechosa, por ello en las escuelas no se quita el dedo del renglón induciendo a la práctica de la lectura de comprensión. Porque, como se dijo al principio, la conversación puede transformar a las personas, y mucho más si se realiza con un buen libro.
Te puede interesar: La herencia de los sofistas