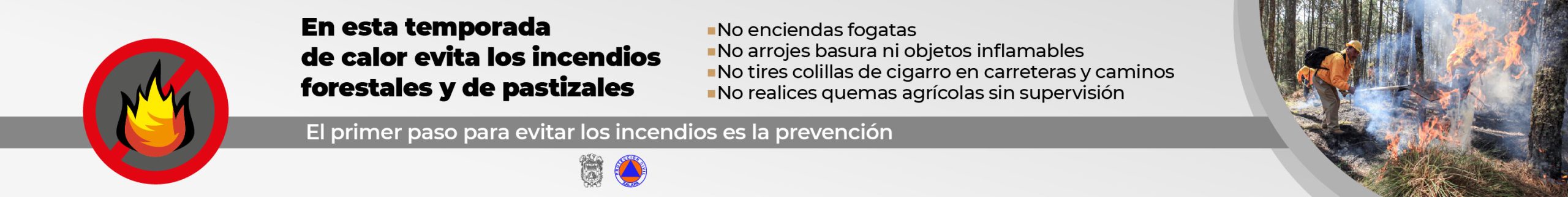José Emilio Pacheco*
Una historia del siglo pasado. Qué es la “gloria” y para qué sirve. 1953. El puerto de Veracruz festeja el centenario de su mayor poeta, Salvador Díaz Mirón. Hay un concurso de ensayo literario en que los jurados son Alfonso Reyes y Julio Torri. Lo gana María Ramona Rey con La exploración de la rebeldía, libro que no aparece hasta 1974. Quedan como finalistas Alfonso Méndez Plancarte, Antonio Castro Leal (quien tampoco publica su trabajo hasta 1970), José Almoina, el sabio asesinado por Trujillo siete años después, y Pedro Caffarel Peralta.
Se levanta una estatua de Díaz Mirón y llueven los comentarios: el índice apunta hacia el cementerio para indicar: “Allí están todos los que maté”. El abrigo que le pusieron debe de asfixiar a la pobre estatua bajo el calor veracruzano. En un antecedente de las actuales “instalaciones” una ristra de pescaditos amanece colgada del dedo. En las escuelas los niños obligados a memorizar para su declamación los versos del bardo se desquitan con parodias: “Mamá, soy Paquito./ No haré travesuras, no echaré palito.” Apenas ha transcurrido un cuarto de siglo desde su muerte en 1928. Viven muchas personas que lo conocieron y dicen: “Qué injusticia: el inteligente y el gran poeta fue su padre, don Manuel. Salvador era un pálido reflejo”.
Es el viejo cuento de “el idiota de la familia” que Sartre tomó en serio a propósito de Flaubert. Se remonta al Evangelio (“Cómo va a ser el Mesías si es el hijo del carpintero y yo jugaba con él en las calles de Nazaret”) y tiene aplicación universal. Monterrey 1964: “Alfonsito no, el genio era su hermano Rodolfo Reyes”. San Luis Misuri 1978: “Tom fue un producto de la publicidad, las inteligentes eran sus hermanas, las señoritas Eliot”. Jerez 1984: “¿López Velarde gran poeta? No me haga reír. El Cabezón fue compañero de escuela de mi padre. Un imbécil. El peor de la clase”.
Quince mil ejemplares
1953 se ha vuelto una fecha tan lejana como 1787. No hay una sola “posteridad” sino una serie de posteridades cambiantes. El Salvador Díaz Mirón del 2001 es diferente en muchos sentidos. Lascas, el único libro que reconoció como suyo, apareció en el verano de hace un siglo. Lo imprimió el gobierno de Veracruz, entonces a cargo de Teodoro Dehesa. Se hicieron quince mil ejemplares, cifra que entre nosotros sólo han alcanzado ayer Amado Nervo y hoy Jaime Sabines. Se vendieron en quince mil pesos oro (unos quince millones actuales) al librero y editor Ramón Araluce. La cantidad se entregó al Colegio Preparatorio de Xalapa.
Por aquellos años lord Alfred Douglas, Bosie, se alegraba en una carta de haber vendido quinientos ejemplares, lo mismo que los poetas más populares de Inglaterra, por ejemplo Rudyard Kipling. Para explicar el fenómeno de Lascas necesitaríamos estudios que no tenemos sobre teoría de la recepción y la institución literaria de hace un siglo; es decir, la red de autores, profesores, editores, libreros, periódicos, revistas. En ausencia de todo esto sólo cabe proponer algunas hipótesis.
La popularidad de Díaz Mirón
A partir de que hacia 1888, en Colombia, se habló por vez primera de una “literatura hispanoamericana” que reuniría en un conjunto más amplio a las que hasta entonces sólo pretendieron ser literaturas nacionales, hubo una intercomunicación que no se ha restaurado ni siquiera en la época de la internet, los numerosos “sitios” de poesía y los poetas vivos que se dan el lujo de tener su “página”.
Todo aquello fue obra de la primera globalización, el mercado mundial, y la aceleración de la historia provocada por el ferrocarril, el cable telegráfico y el trasatlántico. Pero nadie enviaba poemas por telégrafo, y si se piensa en las dificultades de alcanzar Buenos Aires vía Le Havre-Dakar o Valparaíso dando vuelta al Cabo de Hornos, y en que subir a Bogotá implicaba la navegación del Magdalena y recorrer un tramo de montaña, sorprende que Díaz Mirón fuera leído en todas partes. Tanto Rubén Darío como Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reissig, o en España Francisco Villaespesa, lo reconocieron como maestro. Es uno de los fundadores del modernismo al lado de José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal y José Asunción Silva. Nadie hasta el momento le ha dado su lugar entre aquéllos.
Quizá la explicación radique en la naturaleza portátil de la poesía. Los versos de Díaz Mirón eran reproducidos en cientos o miles de “sitios”: anuarios, almanaques y sobre todo periódicos y revistas que llenaban con versos sus columnas verticales antes que la publicidad ocupara esos lugares. Existían la memorización y la recitación. La gente se veía expresada en los poemas como después en los boleros y ahora en el rock que cubren las necesidades sentimentales y estéticas.
El Díaz Mirón leído en todo el ámbito de la lengua castellana no es el de Lascas sino el de su primera época: nuestro mejor poeta romántico que empieza donde termina Manuel Acuña y sintetiza y resuelve en un lenguaje de mayor musicalidad las lecciones de los dos poetas españoles más célebres de su tiempo: Ramón de Campoamor y Gaspar Núñez de Arce. La poesía realista anterior al modernismo ha caído desde hace un siglo en una zona de ilegibilidad similar a la que atravesó la lírica barroca. Díaz Mirón no es hoy víctima de esta ceguera porque, al modo hispanoamericano, combina muchos otros elementos que en Europa serían incompatibles.
Debemos a Manuel Sol la posibilidad de leer a Díaz Mirón como antes de sus trabajos era imposible. Hizo la edición crítica de Lascas (Clásicos Mexicanos, Universidad Veracruzana, 1987) y la Poesía completa (Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, 1997), modelos en su género que ojalá fueran la base de una Biblioteca de México similar a la serie Library of America. Por Manuel Sol nos enteramos de que Lascas decepcionó al público del primer Díaz Mirón. En cambio, fascinó a los poetas, lo mismo a Manuel José Othón que a José Juan Tablada y Luis G. Urbina: “Ha escrito las estrofas más perfectas que pueda presentar hasta hoy la poesía mexicana”.
Parnasianismo, simbolismo, naturalismo
Díaz Mirón no había querido reunir sus poemas. Hubo un cuaderno de la serie El Parnaso Mexicano editada por Vicente Riva Palacio (1886) en que se basaron las Poesías (1895), impresas en Nueva York sin su consentimiento. Lo exasperaban las erratas que destruían su cuidado formal, así como la atribución de lo que no era suyo. Ocurrió con “Vieja ley”, en realidad parte de Poemas sudras (1903), el primer libro de poemas militantes hecho en México, por Rafael de Zayas Enríquez, padre del vanguardista Marius de Zayas. “Vieja ley” figuró en sus compilaciones hasta que en 1947 Francisco González Guerrero demostró el error.
A la revuelta individual y la vindicación de los derechos personales contra todas las formas del poder, los rasgos románticos de su primera época, opone el Díaz Mirón de Lascas la pugna con los límites del idioma. No obstante, en ella el poeta sigue siendo el personaje y el teatro de su drama. Ahora el romántico es también parnasiano y simbolista, otra imposibilidad europea que en América se da sin conflicto. “Lascas”: fragmentos que saltan del bloque trabajado por el cincel del escultor al que se asimila el poeta parnasiano. Música de Schubert y de Verdi, a la cual intenta aproximarse el simbolista para tocar lo indecible:
Siempre aguijo el ingenio en la lírica:
y él en vano al misterio se asoma
a buscar en la flor del Deseo
vaso digno del puro Ideal.
¡Quién hiciera una trova tan dulce, que al espíritu fuese un aroma,
un ungüento de suaves caricias,
con suspiros de luz musical!
Otros de los grandes modernistas pasaron por alto a Les fleurs du mal. Díaz Mirón supo leer a Charles Baudelaire. Sin él no existiría “La Giganta”:
Es un monstruo que me turba.
Ojo glauco y enemigo
como el vidrio de una rada
con hondura que, por poca,
amenaza los bajeles
con las uñas de la roca.
La nariz resulta grácil
y aseméjase a un gran higo.
Las apropiaciones de Díaz Mirón se logran plenamente porque su base es un conocimiento a fondo de la poesía española. De allí “El fantasma” que encantaba a Juan Ramón Jiménez, el más descontentadizo de los críticos. En la cárcel tiene la visión de Cristo y la recoge en tercetos monorrimos:
Y suele retornar; y me reintegra
la fe que salva y la ilusión que alegra:
y un relámpago enciende mi alma negra.
El hábito de observar el modernismo sólo como un desprendimiento de la poesía francesa ha estorbado la consideración de otros modelos, sobre todo los italianos: Leopardi en Gutiérrez Nájera, su casi contemporáneo Gabrielle D’Annunzio en Díaz Mirón. No nada más los sonetos con ritornello: entonaciones y dicciones parecen afines en ambos poetas:
Socchiusa é la finestra, sul giardino.
Un’ora passa lenta, sonnolenta.
Ed ella, ch’era attenta, s’addormenta
a quella voce che giú si lamenta
che si lamenta in fondo a quel giardino.
*
Semejas esculpida en el más fino
hielo de cumbre sonrojada al beso
del sol, y tienes ánimo travieso
y eres embriagadora como el vino.
Sexo y poesía en el novecientos
De la desigualdad nadie se salva. Hay poemas menos buenos que otros lo mismo en la obra vastísima de Pablo Neruda que en los rigurosísimos cuarenta que Díaz Mirón eligió para Lascas. El libro de poemas es un concepto reciente. Antes el poeta escribía toda su vida y a su muerte alguien juntaba lo disperso y lo publicaba sin pensar en un título. Así, Narciso Campillo y Correa llamó simplemente Rimas, es decir, versos, poemas, a las composiciones de su amigo Gustavo Adolfo Bécquer.
Lascas también es una reunión que no aspira a la unidad sino a la variedad. La suya no se detiene ante la incorporación poética de elementos naturalistas en un momento de máxima resistencia, cuando los periódicos llamaban a Zola “el cerdo mayor” y a Galdós “el cerdo menor”. Nunca en la poesía mexicana la sexualidad había sido presentada en estos términos:
Como viste ropaje tan leve,
me da pesadumbres,
pues él filtra y enseña vislumbres
de la carne de rosa y de nieve.
¡Y qué andar! La mocita se mueve
con garbo de chula.
Viene y va, y en la marcha modula
un canto de líneas:
y en las formas, apenas virgíneas,
una gracia de sierpe le undula.
En este sentido “Idilio” es el poema central del libro porque desmantela la inercia de cultivar lo eglógico en tanto eufemismo o disfraz del acto sexual. Sus protagonistas no son nobles que huyen al campo para escapar de las tensiones de la corte, sino dos adolescentes pobres que se disponen a hacer lo mismo que la oveja y el borrego:
La zagala se turba y empina…
Y alocada en la fiebre del celo,
lanza un grito de gusto y de anhelo…
¡Un cambujo patán se avecina!
Y en la excelsa y magnífica fiesta,
y cual mácula errante y funesta,
un vil zopilote resbala,
tendida e inmóvil el ala.
La maldición de las erratas
Es tan delicado el tejido de la poesía que basta la omisión o confusión de una letra para destruir el trabajo del verso. “Idilio” arrastró durante casi un siglo una errata señalada en 1992 por Eduardo Lizalde que Manuel Sol corrige: faltaba la a de “a un tiempo” en el tercer verso:
A tres leguas de un puerto bullente
que a desbordes y grescas anima,
y al que a un tiempo la gloria y el clima
adornan de palmas la frente…
El cuarto verso suena extraño en un poeta de oído infalible como Díaz Mirón. ¿No habrá escrito “adornaron de palmas la frente”? Lizalde piensa que no: “adornan de palmas la frente” es un eneasílabo dactílico con acentos en la segunda, quinta y octava sílabas como hay varios en “Idilio” construido con versos de diez, doce, seis y nueve. Así pues, el error debe de estar en el estragado oído actual. Si para Díaz Mirón el sonido que rodeaba lo cotidiano era el de los cascos de los caballos contra las piedras y el de las campanas de las iglesias, nosotros sólo oímos el tránsito, la música ensordecedora, las sirenas policiales y el estruendo de las alarmas.
A cien años de su aparición, Lascas, uno de los libros más estudiados de la poesía mexicana, sigue siendo polémico, ejemplar, estimulante. Ojalá pronto sepamos cómo lo lee la generación del 2000 y qué significa para ella.